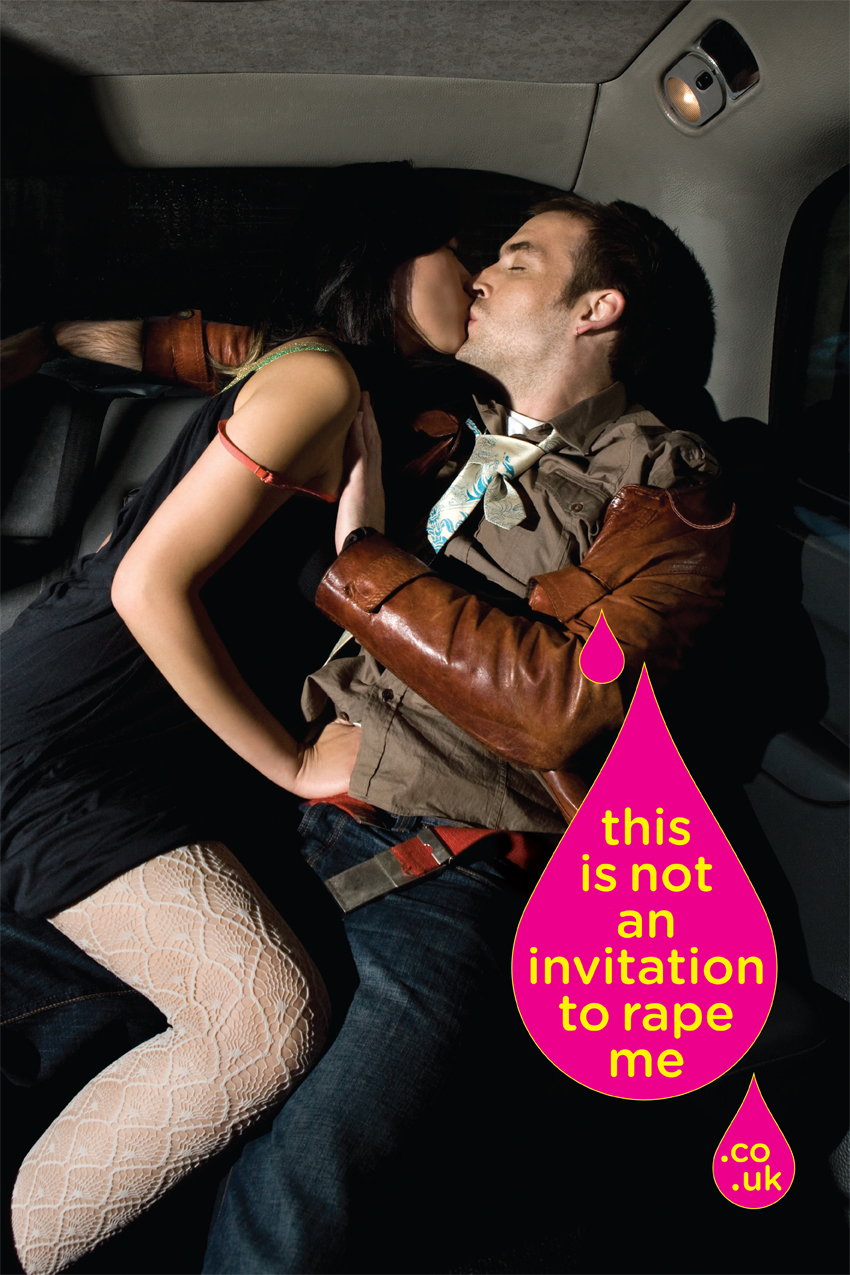Mostrando entradas con la etiqueta Violencia. Mostrar todas las entradas
¿Y qué papel juega la psicología positiva contra la violencia?: Una pauta de acción para contrarrestar la violencia y promover el bienestar
¿Y qué
papel juega la psicología positiva contra la violencia?: Una pauta de acción para contrarrestar la violencia y promover el
bienestar
 La psicología positiva es un
área relativamente emergente dentro la psicología como tal (Moyano, Bermúdez y
Ramírez, 2016). Aunque sus antecedentes se remontan a la psicología humanista en
la década de los 50 (Salanova Soria y Llorens Gumbau, 2016), es apenas en 1998 cuando se puede hablar de su reconocimiento formal
dentro de la Asociación Americana de Psicología. Y aunque la esencia de la
psicología positiva ya figuraba como parte de los objetivos de la psicología
como ciencia desde mucho antes, ésta se vio desplazada por el énfasis en el
tratamiento de los trastornos mentales y el estudio de sus causas y sus efectos
(Seligman y Csikszentmihalyi 2000). Así por un lado, la psicología se enfocó en
prevenir y curar lo patológico pero también descuidó la promoción de lo
salutogénico. Esta última tarea es retomada por la psicología positiva en el
afán de proporcionar un equilibrio y un panorama integral de la psicología
humana (Park, Peterson y Sun, 2013). Es decir la psicología positiva no niega
la existencia de lo negativo sino va más allá de ello y reconoce también la
existencia de lo positivo.
La psicología positiva es un
área relativamente emergente dentro la psicología como tal (Moyano, Bermúdez y
Ramírez, 2016). Aunque sus antecedentes se remontan a la psicología humanista en
la década de los 50 (Salanova Soria y Llorens Gumbau, 2016), es apenas en 1998 cuando se puede hablar de su reconocimiento formal
dentro de la Asociación Americana de Psicología. Y aunque la esencia de la
psicología positiva ya figuraba como parte de los objetivos de la psicología
como ciencia desde mucho antes, ésta se vio desplazada por el énfasis en el
tratamiento de los trastornos mentales y el estudio de sus causas y sus efectos
(Seligman y Csikszentmihalyi 2000). Así por un lado, la psicología se enfocó en
prevenir y curar lo patológico pero también descuidó la promoción de lo
salutogénico. Esta última tarea es retomada por la psicología positiva en el
afán de proporcionar un equilibrio y un panorama integral de la psicología
humana (Park, Peterson y Sun, 2013). Es decir la psicología positiva no niega
la existencia de lo negativo sino va más allá de ello y reconoce también la
existencia de lo positivo.
En este sentido, la
psicología positiva que puede ser definida como el estudio científico del funcionamiento
óptimo humano (Seligman y Csikszentmihalyi 2000) juega hoy un papel muy
importante en la promoción de la salud y el bienestar y por lo tanto en la
prevención de fenómenos sociales como la violencia.
Pero ¿Qué es la violencia?
¿Qué la causa? Y ¿Cómo prevenirla? Estas son preguntas difíciles de contestar
contundentemente pues la violencia es un fenómeno que ha sido estudiado y puede
ser analizado desde muchas perspectivas. La violencia que puede ser definida
como cualquier acción o inacción que tiene como finalidad causar daño (físico o
no) a otro ser humano (J. Sanmartin,
2000), es una realidad que puede observarse hoy día en diversos escenarios y
contextos; desde la violencia intrafamiliar, la violencia escolar, la violencia
de género, hasta los actos terroristas y las guerras, son sólo algunos ejemplos
que nos dicen que la violencia es un fenómeno social complejo que ocurre en muchos ámbitos en el mundo y nuestra sociedad.
Sin embargo, en un análisis conceptual, algunos
autores optan por diferenciar a la violencia de la agresividad el cual
es otro concepto objeto de estudio y debate en psicología.
En este sentido J.
Sanmartin (2000) considera que si bien la agresividad es una caracteristica
innata en el ser humano esto no significa que su manifestación sea siempre
inevitable y por lo tanto justificada por cuestiones biológicas. En otras
palabras el ser humano es agresivo por naturaleza pero puede ser violento o
pacifico dependiendo del contexto cultural en el que se desenvuelva (Alfonso
Varea y Castellanos Delgado, 2006). Está visión
sobre la violencia es más optimista puesto que por un lado permite considerar a
este fenómeno como algo ampliamente evitable (prevenible), y por otro, culturalmente
aceptable o inadmisible (aprendido/condicionado).
Con base en lo anterior, es
posible asegurar que existen vías para prevenir la violencia y por otra parte
inculcar que la violencia no es el camino. Ahora, ¿Qué podemos hacer como
sociedad para conseguir el objetivo anterior? ¿Qué puede hacer la psicología al
respecto? y ¿Qué papel juega la psicología positiva en todo esto? Siendo la
psicología la ciencia dedicada al estudio del comportamiento humano, tiene
mucho que aportar en términos de comprender los factores involucrados en la violencia,
atender a las víctimas de este fenómeno y generar campañas para reducir y
romper con el circulo de la violencia, sin embargo, la psicología no sólo
debería quedarse con la mera ausencia o inexistencia de la violencia sino
también debería ocuparse de la promoción de la paz y el bienestar. Y es que
como se ha mencionado anteriormente, un aspecto ignorado por mucho tiempo por
la psicología ha sido el de cultivar las fortalezas y promover el desarrollo
del potencial humano (Park, 2004). Este papel que ahora asume la psicología
positiva de manera científica, aunque directamente no lo parezca puede hacer
mucho para fomentar espacios y ambientes libres de violencia pero sobre todo
para hacer de la paz una fortaleza y cualidad de la sociedad.
Los cómos de la psicología positiva para abordar la
violencia, promover la paz y el bienestar
Pero ¿Cómo puede la
psicología positiva y el bienestar promover la paz e incluso ayudarnos a
combatir la violencia?
Una vez pronunciada la
psicología positiva como área digna de estudio, sus principales impulsores
Seligman y Csikszentmihalyi (2000) establecieron tres centros de trabajo para
estudiar y entender mejor que factores influyen en el desarrollo de una vida
plena, estos son: 1) Las experiencias positivas (emociones positivas,
experiencias de flow, felicidad); 2) Los rasgos individuales positivos (fortalezas
de carácter, talentos, valores) y; 3) Las instituciones positivas (escuelas,
familias, comunidades). A la postre, Seligman (2009) agregó a estos ejes de
trabajo una nueva vía: 4) Las relaciones interpersonales positivas (amigos,
matrimonios, compañeros). La lógica detrás de estas áreas de estudio es que las
instituciones positivas favorecen el establecimiento de relaciones positivas, y
estas a su vez favorecen el desarrollo de los rasgos positivos y al mismo
tiempo posibilitan las experiencias positivas (Park, Peterson y Seligman, 2004).
A continuación se describe
de manera breve cómo estas cuatro variables pueden ayudarnos a enfrentar el
tema de la violencia, promover la cultura de la paz y potenciar el bienestar.
Experiencias positivas
Estudios señalan que los
efectos de sentirnos bien o experimentar emociones positivas resultan en volvernos
más generosos, altruistas, ser más creativos, benevolentes con los demás y con
nosotros mismos (Aspinwall, 2001; Fredrickson, 2001; Vázquez y Hervás 2009). La construcción de estos recursos
personales, que incluyen aspectos cognitivo-conductuales, psicológicos y
sociales pueden explicarse a través de la teoría
de la ampliación y la construcción propuesta por Fredrickson (2001), la cual postula que las emociones
positivas (al contrario que las emociones negativas) amplían momentáneamente
nuestros repertorios de
pensamiento-acción lo que favorece el surgimiento de ideas y acciones
creativas y novedosas, y el establecimiento de vínculos sociales. Esta nueva
apertura cognitiva y conductual con el paso del tiempo termina a su vez por
construir recursos personales duraderos que sirven después para la
supervivencia y enfrentarse de manera más efectiva y positiva a la vida. Es decir, al fomentar las emociones positivas, no
sólo promovemos el bienestar sino también construimos recursos personales para
una convivencia más pacífica y sana.
Rasgos positivos
Por otro lado, Seligman y Peterson (2004) en
un intento por establecer un sistema de clasificación de cualidades o “rasgos
positivos” que sean la contraparte del Manual Diagnostico y Estadístico de los
Trastornos Mentales o DSM por sus siglas en inglés, desarrollaron investigación
que tomó aportes de la filosofía, las religiones y diversas culturas para su
realización. El resultado, arrojó un total de 24 fortalezas de carácter,
agrupadas en 6 virtudes. Dichas fortalezas se
caracterizan por: (1) Ser valoradas en todas las culturas; (2) Ser un fin y no
un medio en sí mismas y; (3) Pueden ser adquiridas. Entre dichas fortalezas se
encuentran la humildad, la amabilidad, la prudencia, el autocontrol, el perdón
y el altruismo, las cuales se han relacionado con una reducción de la violencia
y baja externalización de la agresividad (Cohrs, Christie, White y Das,
2013; Giménez, Vázquez y Hervás, 2010; Tweed,
Bhatt, Dooley, Spindler, Douglas y Viljoen, 2011). Asimismo, de manera general
se ha encontrado evidencia que señala que “un buen carácter” o la presencia de
estas fortalezas personales se relacionan con un menor índice de conductas de
riesgo (tabaquismo, abuso de sustancias), psicopatologías y disminución de la
violencia (Park, 2004) mientras que virtudes como la trascendencia y la
templanza podrían fomentar la paz (Peterson y Seligman, 2004). Así pues, las
fortalezas de carácter además de servir para resolver problemas (Park, Peterson
y Seligman, 2004) que se asocian a un malestar social, también podrían
contribuir al bienestar
y la paz.
Las
instituciones sociales como la familia, la escuela y la comunidad como tal
pueden jugar tanto el papel de factores de riesgo como factores de protección ante
la violencia (Moore, Stratford, Caal, Hanson, Hickman, Temkin, Schmitz,
Thompson, Horton y Shaw, 2014;
Lösel y Farrington, 2012); es decir mientras estas instituciones pueden
incrementar su probabilidad también pueden reducirla (Lösel y Farrington, 2012). Por esta razón es
que trabajar para construir y promover instituciones más sanas y positivas no
es sólo cuestión de bienestar sino también una manera de prevenir fenómenos
como la violencia.
Sin embargo, cabe aclarar que en línea con el
objetivo de la psicología positiva la meta no quedaría en mitigar o nulificar
la violencia sino ir más allá de ella y trabajar por la construcción de
cualidades como la armonía, la empatía y la humanidad (Cohrs,
Christie, White y Das, 2013). Y es que son estas estructuras sociales las que a
nivel individual puede ayudar a prevenir
el comportamiento violento pero también enseñar la cultura de la paz.
Relaciones positivas
Sin duda, una de las más grandes aportaciones
de la psicología positiva al estudio del bienestar y la felicidad, es el hecho
de que las relaciones positivas son un factor clave para tener una vida buena y
una vida con sentido (Waldinger, 2016). Del
mismo modo, también existe evidencia que respalda que los vínculos positivos
pueden fungir como factores protectores contra violencia y a su vez se
correlacionan negativamente con factores de riesgo asociados a ella, tales como
el abuso de alcohol y el abuso de sustancias (Haase
y Pratschke, 2010; Moore, et al., 2014). Así también, como podrá suponerse,
las personas que mantienen relaciones interpersonales positivas poseen una serie
de habilidades que los distingue, tales como la empatía, la resolución de
conflictos y la capacidad de negociación (Wied, Branje y Meeus, 2017), las
cuales podrían fomentarse en otros grupos para el establecimiento de relaciones
más sanas y positivas. En esta la misma línea, la evidencia sugiere que los
factores de protección son tan importantes como los factores de riesgo puesto
que si bien estos últimos tienen un impacto en la reducción con la violencia
(Moore, et al., 2014), los primeros como en el caso de las relaciones positivas
favorecen ambientes de armonía, tolerancia y de paz (Cohrs, Christie, White y
Das, 2013), incompatibles con la violencia.
Y que pude ofrecer la psicología positiva cuando la violencia
se ha presentado
Indudablemente, la
psicología positiva no solo se enfoca en emociones y experiencias como la
alegría, la felicidad y el bienestar y pasa por alto el hecho de que en el
mundo y en nuestra sociedad existen personas que han atravesado por situaciones
de violencia.
Ante el dolor y el
sufrimiento humano, la psicología positiva también ofrece recursos para
superarlos y florecer. Entre estas estrategias o recursos psicológicos positivos
se encuentran, la espiritualidad, la resiliencia, el crecimiento postraumático,
la vida con sentido y significado, las emociones positivas, las relaciones
positivas, el optimismo, la reevaluación positiva, la fe, la esperanza y el
amor, las cuales han demostrado por un lado amortiguar los efectos producidos
por el estrés y por otro dar un sentido diferente a las experiencias dolorosas
y traumáticas para ser utilizadas de manera positiva para el crecimiento
personal (Fredrickson 2001; Joseph, 2009; Park, Peterson y Sun, 2013; Seligman y Peterson 2004). Asimismo, estas experiencias, rasgos y
características positivas tienen la capacidad de incrementar y promover la
salud y el bienestar lo cual no equivale a la mera ausencia de problemas o
enfermedad (OMS, 1947).
Conclusiones
La violencia es un fenómeno
social complejo y de salud pública que tomando en cuenta un modelo ecológico
involucra tanto factores individuales, como interpersonales, comunitarios y
sociales (Reilly y Gravdal, 2012). Asimismo altos niveles de violencia en
algunos países comparado con otros sugieren que existen creencias, valores y
políticas que subyacen a una cultura de la violencia (Moore, et al., 2014) lo cual también indica
que existen distintos factores involucrados. Estos
factores pueden tanto incrementar la probabilidad de violencia (factores de
riesgo) como reducirla o incluso prevenirla antes de que aparezca (factores de
protección). Asimismo existe evidencia que señala que la probabilidad de
violencia disminuye conforme el número de factores de protección aumenta (Lösel
y Farrington, 2012). Estos factores de protección para la psicología positiva
tendrían que ver con cultivar y promover aspectos tales como las emociones
positivas, los rasgos positivos, las relaciones positivas y las instituciones
positivas las cuales contemplarían las variables señalas por el modelo
ecológico. Sin embargo, tomando en cuenta el modelo del déficit predominante en
psicología estos factores de protección y promoción de la salud estarían siendo
ignorados. En este
sentido el presente análisis pretende no sólo prestar atención a los factores
que pueden reducir la violencia desde la prevención sino también a aquellos que
pueden ayudar a erradicarla a través de la promoción del bienestar y una
cultura de la paz.
Aspinwall, L.G. (2001). Dealing
with adversity: Self-regulation, coping, adaptation, and health. In A. Tesser
& N. Schwarz (Eds.) The Blackwell Handbook of Social Psychology: Vol. 1. Intrapersonal Processes. Malden,
MA: Blackwell.
Cohrs, J. C., Christie, D. J., White, M. P., & Das, C. (2013).
Contributions of positive psychology to peace: Toward global well-being and
resilience. American Psychologist, 68(7), 590.
Fredrickson, B. L.
(2001). The role of positive emotions in positive psychology: The
broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-226.
Giménez,
M., Vázquez, C. & Hervás, G. (2010). El análisis de las fortalezas
psicológicas en la adolescencia: Más allá de los modelos de vulnerabilidad. Psychology, Society & Education, 2 (2),
97 – 116.
Haase, T., Pratschke, J. (2010). Risk and Protection Factors for
Substance Use among Young People: A comparative study of early school-leavers
and school-attending students. National Advisory Committee on Drugs.
Joseph, S. (2009).
Growth following adversity: Positive psychological perspectives on
posttraumatic stress. Psihologijske teme, 18(2),
335-344.
Lösel, F., & Farrington, D. P. (2012). Direct protective and
buffering protective factors in the development of youth violence. American
journal of preventive medicine, 43(2), S8-S23.
Moore, K., Stratford, B., Caal, S., Hanson, C., Hickman, S., Temkin, D.,
Thomson, J., Horton, S., Shaw, A. (2014). A Review of Research, Evaluation,
Gaps, and Opportunities. Trends Child, 1-111.
Organización Mundial de la Salud. Constitución.
Geneva: Organización Mundial de la Salud. 1947; p. 1-2
Park, N. (2004). Character strengths and positive youth
development. The Annals of the American Academy of Political and Social
Science, 591(1), 40-54.
Park,
N., Peterson, C. & Seligman,, M. E. P. (2004). Strengths of character and
well-being. Journal
of Social and Clinical Psychology, 23, 603-619.
Park, N., Peterson, C., & Sun, J. K. (2013). La psicología positiva: investigación y
aplicaciones. Terapia psicológica, 31(1), 11-19.
Park, N., Peterson, C.,
Seligman, M. E. (2004). Strengths of character and well-being. Journal
of social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619.
Peterson, C., &
Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A classification
and handbook. New York: Oxford University Press/Washington, DC: American
Psychological Association
Reilly, J. M., & Gravdal, J. A. (2012). An ecological model for
family violence prevention across the life cycle. Fam Med, 44(5),
332-335.
Salanova
Soria, M., Llorens Gumbau, S. (2016). Hacia una psicología positiva
aplicada. Papeles del Psicólogo, 37(3), 161-164
Sanmartín, J. (2000): La violencia y
sus claves. (4ta ed). Barcelona. Ed Ariel, 13-21.
Seligman, M. E. P. (2009). Special Lecture. Documento presentado en
Primer Congreso Mundial de Psicología Positiva. International
Positive Psychology Association, Philadelphia (Pennsylvania).
Seligman, M. E. P., y Csikszentmihalyi,
M. (2000). Positive psychology: An introduction. American
Psychologist, 55, 5-14.
Tweed, R. G., Bhatt, G., Dooley, S., Spindler, A., Douglas, K. S.,
Viljoen, J. L. (2011).
Tweed, R.
G., Bhatt, G., Dooley, S., Spindler, A., Douglas, K. S., & Viljoen, J.
(2011). Youth violence and positive psychology: Research potential through
integration. Canadian Psychology, 52, 111-121. DOI: 10.1037/a0020695
Varea, A., Manuel, J., &
Castellanos Delgado, J. L. (2006). Por un enfoque integral de la violencia
familiar. Psychosocial Intervention, 15(3), 253-274.
Vázquez, C. y Hervás, G. (2009) (Eds.),
La ciencia del bienestar: Fundamentos de una Psicología Positiva. Madrid: Alianza Editorial
Waldinger, R. J.
(2002). The Study of Adult Development. United States of America.
Fonte: http://hr1973. org/docs/Harvard35thReunion_Waldinger. pdf.
Wied, M., Branje, S. J. T. y Meeus, W. H. J. (2007). Empathy and conflict resolution in friendship
relations among adolescents. Aggressive
Behavior, 33, 48-55.
domingo, 13 de mayo de 2018
Por Marisol Perez
La escuela como dispositivo reproductor de violencia legitimada: la responsabilidad del profesional de psicología
La
escuela como dispositivo reproductor de violencia legitimada: la
responsabilidad del profesional de psicología
Como señala Bauman (2008), vivimos en un mundo de violencia legitimada. El
Estado se ha arrogado el derecho a trazar el límite entre la coerción tolerable
y la intolerable, derecho que es el objetivo de toda lucha por el poder. Históricamente,
se nos ha negado el derecho a resistirnos a esa coerción, a cuestionar sus
motivos, actuar en consecuencia o a exigir compensación. Alegando un “interés
común”, el “proceso civilizador” consiste en hacer irrelevantes e inválidos los
intentos de lucha, reduciendo al mínimo o eliminando por completo la
posibilidad de disputar el límite entre la coerción legítima y la ilegítima
fijado por el Estado.
Al interiorizar estos límites impuestos, vivimos permanentemente oprimidos
y cegados a la condición de nuestra existencia, hemos naturalizado la violencia
al grado que perdemos de vista que una vez que los actos “socializadores” son despojados
de su envoltura conceptual, no queda nada que permita distinguir una
trasgresión física de una que nos impone formas de vernos a nosotros mismos y al
mundo. Tan es así, que hemos abandonado nuestra tendencia a ofrecer resistencia
y nos hemos habituado ciegamente a compartir el mundo con aquellos que nos
someten.
En
el contexto escolar, como en todo ámbito de relación humana, se encuentran
inmersas formas de relación legitimadas basadas en el poder y el sometimiento. Al
respecto, Huerta (2008) plantea que la escuela, a pesar de alegar neutralidad,
es un espacio reproductor de una estructura social demandante, ejecutora de
poder, violenta e imposibilitadora de la igualdad social. De esta forma, las
acciones pedagógicas que tienen lugar en la escuela logran interiorizar en los
niños el orden externo en función de la clase dominante y de la arbitrariedad
cultural mostrada como legítima. Se educa a los alumnos para reconocer a un
poder impuesto, dominante y excluyente, representado por el profesor, los
directivos de la institución o cualquier autoridad pedagógica. Es decir, todos
aquellos avalados por el sistema social como los conocedores y los legítimos
poseedores de la autoridad para evaluar, señalar y segregar. De este modo, la
estructura de la escuela es un sustituto de la coacción física, pues impone un
modelo social y cultural y además hace sentir, a través del ejercicio del poder y la violencia simbólica, superiores e inferiores a los individuos (Huerta, 2008).
Todas
estas prácticas de violencia tolerable perpetuada por los opresores
en todo contexto relacional, y, en específico, en el que se enmarca en el
ámbito académico, encuentra justificación en el ejercicio de poder por
excelencia que define en gran medida la condición de nuestra existencia: el
concepto de normalidad. El uso de
esta categoría y su uso como instrumento histórico para distinguir lo normal de lo anormal, encuentra su origen en el discurso médico, sin embargo, ha
sido adoptado con vehemencia por los enfoques dominantes en psicología.
(Foucault, 2012). Amparada con la complicidad de esta disciplina, los niños en
el sistema educativo tradicional se encuentran sometidos a las prácticas y
condiciones que la psicología absolutista propicia en sus contextos de
relación.
Las
problemáticas a la que se enfrentan los niños son “medicalizadas” y
“psicologizadas” a través de un diagnóstico clínico que “utiliza un lenguaje
basado en la deficiencia, que localiza los problemas en el interior del
individuo y totaliza y estigmatiza la identidad del cliente bajo una categoría
diagnóstica” (Morales, 2009)
Desde
el inicio de nuestra formación como profesionales de la psicología, como es de
esperarse en el ámbito académico y bajo las mismas condiciones que he referido
con anterioridad, existe una marcada tendencia a ponderar las perspectivas,
herramientas o técnicas que aseguren objetividad
-e incluso neutralidad política- al analizar cualquier fenómeno psicológico.
Aceptamos y hacemos propia el ansia de colocarnos siempre, como profesionales,
en la posición de "aquel que sabe” frente al “ignorante”, del “completo” frente
al “incompleto”, del “hábil” frente al “no hábil”, del “normal” frente al
“anormal” y posicionamos nuestra visión del mundo como la “verdadera”, como si
fuéramos capaces de asegurar la posesión de un reflejo incuestionable de la
realidad.
Al
igual que el relativista, que no pretende negar el valor pragmático de la verdad ni abandonar el uso del concepto,
sino resignificarlo aceptando que lo único que podemos afirmar es que la verdad
«es», pero que es «condicionada»; es decir, que siempre depende de un
determinado marco de referencia (Ibáñez, 2014), adoptar una postura crítica
frente al ejercicio de la psicología implica no olvidar que, como diría Bavčar
(2014): “La percepción, por adecuada que sea, resulta siempre local y
profundamente parcial” (p.55). Como señala Rodríguez (2012) el hecho de que una
forma particular de considerar, entender y valorar asuma una posición
hegemónica y un poder normativo tiene consecuencias importantes, ya que
privilegia ciertos saberes y excluye formas de entender y describir el mundo
que son contrarias a la “verdad” oficial. Suprime, también, cualquier actividad
crítica que ponga en riesgo su hegemonía y limita nuestra capacidad para actuar
al margen de pautas preestablecidas, de explorar y de enriquecernos por modos
alternos de concebir la realidad social (Morales, 2009).
Resulta
evidente que, como profesionales de la psicología, al igual que como seres
humanos, llegamos a un mundo preconfigurado, que nos hereda determinada gramática (Mèlich, 2010) (lenguaje,
símbolos, hábitos, valores, normas e instituciones) desde la que se nos
instruye a abordar los fenómenos que nos ocupan. Sin embargo, no debemos
olvidar que este complejo entramado de conceptos, inevitablemente anclados al
contexto sociohistórico en que fueron desarrollados, caducan, y limitan
nuestras posibilidades de actuación.
Si
bien no podemos escapar a esta herencia, podemos renunciar a la pasividad que
hemos adoptado frente a la eterna tensión que supone nuestra herencia y nuestro
modo de administrarla, transformarla y renovarla, descubriendo nuestra
posibilidad de intervenir en la construcción del futuro y la significación del
pasado (Mèlich, 2010).
Como
psicólogos, es nuestra responsabilidad mantener el dinamismo del proceso que
implica resignificar nuestros conceptos, cuestionar los enfoques, defendiendo
siempre la apertura a nuevas formas de relación con el otro, detener nuestra
tendencia a intervenir en términos de regularización, legitimando conceptos y
categorías que se convierten en pretexto para la segregación y, en general,
hacer de nuestro ejercicio profesional un verdadero acontecimiento, que nos
orille a una ruptura definitiva con lo anterior, a una confrontación radical
con el otro y con nosotros mismos, hacer de nuestra profesión una práctica
ética, que configure espacios de cordialidad que hagan posible una relación
compasiva, una respuesta al dolor del otro.
Sólo
de esta forma podremos generar propuestas verdaderamente alternativas,
respetuosas de la alteridad y profundamente críticas respecto de nuestro papel
como reproductores de una visión del mundo que tiende a violentar y
estigmatizar a quien se atreve a retarla.
REFERENCIAS
Bauman,
Z. (2008). La sociedad sitiada.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Bavčar, E. (2014). En la cuna del sol: diario de viaje a México. Diecisiete. Recuperado de: http://diecisiete.org/index.php/diecisiete/issue/viewIssue/11/14
Foucault,
M. (2012). Cap. 1. El poder, una bestia magnífica. En El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida.
pp. 29-46. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Huerta,
A. (junio, 2008). La construcción social de los sentimientos desde Pierre
Bourdieu. Iberóforum. Revista de Ciencias
Sociales de la Universidad Iberoamericana, 3 (5). Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/2110/211015579005.pdf
Ibáñez,
T. (2014). Adenda 3. Relativismo contra absolutismo: la verdad y la ética. En Anarquismo es movimiento. Anarquismo,
neoanarquismo y postanarquismo. pp. 127-142. Barcelona: Virus editorial.
Mèlich,
J. (2010). Ética de la compasión. Barcelona:
Herder.
Morales,
E. (2009) Herejías Terapéuticas: Un Acercamiento Construccionista Relacional a
la Psicoterapia. En Temas de la
psicología. pp. 121-14. Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas.
Rodríguez,
A. (2012). Hacia una perspectiva biopolítica de la terapia psicológica: el funcionamiento
de los dispositivos de poder sobre L., una niña agresora sexual. En: La biopolítica
en el mundo actual: reflexiones sobre el efecto Foucault. Barcelona: Laertes.
sábado, 28 de abril de 2018
Por Paulina Carranco
¿Porqué ocurre la Violencia Sexual?
La sexualidad humana ha sido objeto de estudio a lo largo de diferentes períodos históricos y a través de diversos enfoques como el biológico, social, cultural, psicológico, legal etc. Estas perspectivas coinciden en que la conducta sexual es tan variada como la cultura, los rasgos de personalidad y otros factores que definen la conducta del ser humano.
Tal como ocurre al hablar de las conductas humanas, para entenderlas deben tomarse en cuenta una serie de factores. No se llega a un acuerdo con respecto a lo que es la “normalidad” y la “anormalidad”, sin embargo, al hablar de conductas sexuales se llega a la conclusión que existen conductas patológicas, mismas que se caracterizan por afectar el desarrollo social del individuo.
Existen otro tipo de conductas sexuales que pueden considerarse antisociales, estas en ocasiones pueden convertirse en conductas delictivas penadas por la ley (Soria, Hernandez, 1994). Cabe aclarar que no todas las conductas sexuales patológicas incluyen conductas antisociales, así como no todas las conductas antisociales son tipificadas como un delito.
Dentro de la diversidad de conductas sexuales consideradas como antisociales, se encuentra la violencia sexual. En la definición de este término se encuentran inmersos valores culturales, normas sociales, derechos humanos, roles de género, iniciativas legales y de delito, los cuales evolucionan con el tiempo. De acuerdo a las conclusiones del Informe Mundial sobre la violencia y la salud, en el informe sobre las perspectivas globales de la violencia sexual (Centro Nacional de Recursos sobre la violencia sexual, 2005), la violencia sexual se define como:
“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, p. 161, 2002)”.
A nivel mundial, nacional, internacional y local la violencia sexual ha sido un tema prioritarios, generando así investigaciones y programas que ayudan a entender esta conducta, a prevenirla y a tratar de sobre llevar las consecuencias de las víctimas y victimarios.
La violencia sexual se considera de alto impacto, debido a las consecuencias en la víctima directa, los familiares y al mismo tiempo las consecuencias en el victimario, pues es una conducta que además de que puede ser penada por la ley, la sociedad también la juzga y etiqueta a ambos, a la víctima y el victimario.
Otro factor por el que resulta un tema prioritario es que la mayoría de las veces resulta difícil resarcir el daño ya que además de las consecuencias físicas, existen consecuencias psicológicas que son complicadas de sobrellevar.
En este sentido una de las metas principales con respecto a la violencia sexual es, conocer la motivación del victimario e incluso poder identificar características comunes en estos para poder prevenir estas conductas.
Para entender las motivaciones individuales la psicología se ha dado a la tarea de generar teorías explicativas desde diferentes enfoques, mismas que se abordarán a continuación.
Desde el enfoque tradicional de la psicopatología, la violencia sexual se entiende como una desviación sexual. Desde este enfoque clásico clínico del agresor sexual, el objeto de estudio se centra en conocer al agresor y la necesidad de encontrar características intrapsiquicas individuales como determinantes de esta agresión (Soria, Hernandez, 1994).
En cuanto a las teorías del comportamiento humano, estas proponen que en la violencia sexual existe un reforzamiento, sin embargo, su aportación más importante ha sido en cuanto al estudio científico de este comportamiento (Soria, Hernandez, 1994). Al respecto los estudios actuales de índole transcultural, han demostrado la diversidad de conductas sexuales aunadas a la variedad de perspectivas y posturas respecto a estas desde el contexto de la diversidad cultural, como los rituales de paso, etc. (Soria, Hernandez, 1994). Recalcando con esto la importancia de la contextualización cultural para entender la conducta sexual humana.
Desde las teorías psicologicas, se establece la diferencia entre los comportamiento “normales” y “anormales” o patológicos y explicando, las disfunciones sexuales para establecer su tratamiento (Ibáñez Peinado, 2012) . Esta perspectiva se centran en el concepto propueso por Freud de libido (deseo, ganas). Freud toma este concepto de Albert Moll (fundador de la sexología moderna), reconociendo la dificultad de definir este concepto, asignandole una carácter cualitatitvo y cuantitativo definiendola como: “La energía considerada como una magnitud cuantitativa de las pulsiones que tienen relación con todo con lo que puede relacionarse con la palabra amor (Ibáñez Peinado, 2012)”.
En este sentido, desde la teoría psicoanálita la sexualidad hace referencia a una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia, que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental, si no que se encuentra relacionada también con el denominado amor sexual. (Ibáñez Peinado, 2012). Para entender las teorías explicativas de la violencia sexual es necesario entender la sexualidad humana, tomando en cuenta factores del contexto histórico, social, individual y conductual. Las teorías actuales coinciden en una explicación multicausal, donde tienen que tomarse en cuenta varios factores para entender las conductas sexuales (Soria, Hernandez, 1994).
El estudio de los factores que deben tomarse en cuenta para entender la sexualidad humana, resulta relevante pues solo a través de estudios en diversas culturas y contextos, podrían identificarse los factores comunes en la conducta sexual y sobre todo en la violencia sexual, favoreciendo el conocimiento de la dinámica para implementar medidas efectivas para la prevención y atención de esta conducta.
La violencia sexual puede caer dentro de la clasificación de un delito sexual; este legalmente se define de la siguiente forma, Tomando en cuenta el Código Penal del Estado de Yucatán, se entiende como delito, toda conducta humana activa u omisiva, antijurídica, típica, imputable, culpable, punible y sancionada por las leyes penales (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2011). Esta definición delimita la gama de conductas y la forma de diferenciar una variación en la conducta sexual y lo que se tipifica como delito de índole sexual. En Yucatán y en general en México y el mundo, la delincuencia sexual resulta de gran impacto por su baja denuncia, de igual forma, se consideran de mayor gravedad, debido a que incluye las consecuencias físicas y psicológicas que trae este delito a las víctimas, afectando no sólo el honor, sino también la integridad y la dignidad como persona; por lo que, si bien se afecta la libertad de la elección sexual, las víctimas viven esos sucesos como atentados a su privacidad, a su intimidad, a su físico y a su identidad en forma integral, de igual forma afecta a los que los rodean (Familia y amigos) (Burgos, 2009).
Retomando los puntos abordados previamente, los delitos de índole sexual, no se deben exclusivamente a un factor, consisten en una serie de factores causales que llevan al sujeto a cometer esta conducta penada por la ley. Por otro lado la mayoría de los delitos de índole sexual son cometidos con violencia, este componente agrava la conducta y por ende la pena así como la disminución del pronóstico de éxito para la readaptación y prevención de la reincidencia (Pueyo y Redondo, 2007).
Debido a lo anterior, se recomienda que los delitos de índole sexual deben abordarse desde un enfoque integrador, incluyendo el trasfondo social y la psicología de quienes delinquen, resulta importante considerar las variables individuales, pues aunque el individuo es un producto de la influencia ambiental, no deja por eso de ser alguien diferente del resto, con motivaciones propias y peculiares (Jiménez, 2009). La teorías explicativas de la violencia sexual, pueden servir de guía para estudiar los factores individuales, así como los factores de la personalidad que motivan la agresión y comisión de delitos sexuales.
Por lo tanto desde el punto de vista individual, si se toma en cuenta que la conducta sexual delictiva es una conducta concreta del individuo, expresión de su relación con la víctima en un lugar (espacio) y en una fecha (tiempo) determinados, la dificultad del delincuente gira en torno a aceptar la ley, lo que implica dificultades en el desarrollo de su personalidad y desde la perspectiva social significa una alteración, violación o transgresión de la norma establecida (Romi, 1995). Como conclusión, a lo largo de este texto se recalca el hecho de que la conducta sexual humana no tiene una explicación única, es algo multifactorial, por lo tanto la violencia y delitos de índole sexual deben interpretarse bajo un enfoque multifactorial.
Resulta necesario que los expertos en el área tengan claros los enfoques desde el punto de vista psicológico que pueden explicar estas conductas, ya que de esta forma se pudieran generar estrategias efectivas para la prevención. Po último considero que además de conocer las teorías explicativas desde la psicología, para hacer interpretaciones de delitos sexuales o conductas sexuales, es necesario el estudio de la sexualidad humana, área que en ocasiones se olvida al momento de tratar de explicar estas conductas.
Referencias
Jiménez, P. (2009). Características psicológicas de un grupo de delincuentes sexuales Chilenos a través del Test Rorschach PSYKHE, 18 (1), 27-38
Pueyo, A. A.,, & Redondo, S. (2007). La predicción de la violencia Papeles del Psicólogo, 28 (3), 145-146
Romi, J. C. (1995). Reflexiones sobre la conducta sexual delictiva Revista de psiquiatría forense, sexología y praxis. De la Asociación Argentina de psiquiatría
Burgos, A. (2009). El ofensor sexual y su abordaje psicológico forense en Costa Rica Revista digital de maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica
Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Sexual (2005) Conclusiones del Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Recuperado de: http://www.nsvrc.org.
Diario Oficial (2011). Título tercero de los delitos y las responsabilidades. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Autor.
Ibáñez Peinado, J. (2012). Psicología e investigación criminal, la delincuencia especial. Madrid: Dykinson.
Soria, M. A., & Hernández, J. A. (1994). El agresor sexual y la víctima. Barcelona: BOXIAREU Universitaria.
sábado, 11 de abril de 2015
Por Unknown
Reeducar a los Hombres que Ejercen Violencia: ¿Realmente funciona?
La violencia hacia la mujer es una problemática social que afecta a mujeres alrededor de todo el mundo. Especialmente, la violencia hacia la pareja, suele ser una de sus manifestaciones con mayor frecuencia; sólo en México, en 2011, el 47% de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún episodio de violencia por parte de su pareja (INEGI, 2013). Este problema está considerado como el principal obstáculo para lograr la igualdad de género, y su erradicación, sigue siendo uno de los desafíos más importantes de nuestra época.
Desde el surgimiento de la lucha por la disminución de la violencia hacia la mujer, los programas de prevención y atención estuvieron centrados en la víctima. Es recientemente, hace unos 10 años aproximadamente, que las miradas empezaron a enfocarse en el origen real del problema, en aquellos que ejercen las acciones violentas: lo hombres. A lo largo de todo este tiempo, se han desarrollado programas para su reeducación con diferentes enfoques, perspectivas y metodologías como una estrategia novedosa para la erradicación de las desigualdades de género, pero cuya efectividad, hasta el día de hoy, ha sido cuestionada.
Debido al estado de la efectividad de estas acciones, Espinosa, Giménez-Salinas, y Pérez (2013), realizaron una evaluación a un programa penitenciario de reeducación de hombres condenados por violencia hacia la pareja aplicado en varios estados europeos. El estudio se realizó con un grupo experimental y un grupo control, la muestra experimental estuvo compuesta por 635 participantes y el grupo control por 135 personas. Se aplicaron alrededor de 10 instrumentos pre y post tratamiento que medían diferentes variables relacionadas a la violencia de pareja. Posteriormente, se realizó un análisis del grupo experimental por separado y fue comparado con los resultados del grupo control (se redujo la muestra experimental a un número proporcional y con características homogéneas al grupo control para su comparación).
Estos son las áreas con mejorías significativas del grupo experimental por separado (efectividad del programa).
- Atribución de responsabilidad. Los resultados indicaron niveles significativos de cambios después del tratamiento en el sentido de un mayor reconocimiento del delito y de la propia responsabilidad en el mismo.
- Sistema de creencias. Los participantes mostraron significativamente menos pensamientos sexistas. Se observaron cambios en la disminución de los pensamientos y las manifestaciones hostiles sobre la supuesta inferioridad de la mujer. Así mismo, los celos patológicos mostraron una clara disminución.
- Abuso emocional. Los análisis mostraron una disminución significativa en el control excesivo, la indiferencia hostil y las estrategias de dominación e intimidación de los hombres sobre la pareja.
- Resolución de conflictos. Los hombres que participaron en el programa aumentaron significativamente sus estrategias de negociación al resolver conflictos de pareja y disminuyeron sus estrategias de agresión psicológica y lesiones.
- Ira. Los datos mostraron que los hombres exteriorizan menos su ira y son capaces de controlarla en mayor medida y por consiguiente, la expresan de forma menos hostil hacia los demás.
- Personalidad. Los hombres del programa mostraron significativamente menor impulsividad y temeridad y una mayor empatía.
Estos resultados sobre la efectividad del programa fueron complementados con el análisis de la comparación entre el grupo experimental y el grupo control, para comprobar que los resultados anteriores no se debieron al azar y sí, por el tratamiento. Se encontró una relación significativa con las siguientes variables.
- Atribución de la responsabilidad
- Sistema de creencias sexistas.
- Impulsividad
Adicionalmente se encontraron diferencias (aunque no estadísticamente significativas) es las variables de abuso emocional y control y expresión de la ira.
En conclusión, se puede observar que los programas de reeducación de hombres que ejercen violencia hacia su pareja pueden ser significativamente eficaces, siempre que se realice con una metodología sistematizada.
 Otro de los aciertos de este tipo de programas es que inciden sobre variables importantes para la disminución de la violencia de género, esto es, sobre la atribución de la responsabilidad y la reestructuración de los sistemas de creencias hegemónicas sobre la masculinidad y feminidad. Una de las principales consideraciones en el trabajo con hombres es que este, debe tener el objetivo de lograr que los hombres se responsabilicen de su ejercicio de
violencia, ya que se considera que la violencia de género (y por tanto,
hacia la pareja), no son una “enfermedad” o una cuestión del
“ser” de los hombres, sino que es una cuestión del “hacer”. Si se considerara la violencia de género como una enfermedad o
trastorno mental, los hombres no serían responsables de ejercer
violencia, pues lo sería debido a su condición, algo sobre lo que
no pueden controlar. Existen diversos estudios que avalan que la violencia es aprendida, por
lo tanto es algo que pueda desaprenderse, de allí que el trabajo se
base en reeducar a los hombres y en hacerlos responsables de sus
acciones. Así mismo, el tema de la violencia de pareja y de género
tienen su origen en la construcción hegemónica de la masculinidad y
feminidad, por lo tanto, la reeducación va en ese mismo sentido: en
reestructurar su masculinidad
Otro de los aciertos de este tipo de programas es que inciden sobre variables importantes para la disminución de la violencia de género, esto es, sobre la atribución de la responsabilidad y la reestructuración de los sistemas de creencias hegemónicas sobre la masculinidad y feminidad. Una de las principales consideraciones en el trabajo con hombres es que este, debe tener el objetivo de lograr que los hombres se responsabilicen de su ejercicio de
violencia, ya que se considera que la violencia de género (y por tanto,
hacia la pareja), no son una “enfermedad” o una cuestión del
“ser” de los hombres, sino que es una cuestión del “hacer”. Si se considerara la violencia de género como una enfermedad o
trastorno mental, los hombres no serían responsables de ejercer
violencia, pues lo sería debido a su condición, algo sobre lo que
no pueden controlar. Existen diversos estudios que avalan que la violencia es aprendida, por
lo tanto es algo que pueda desaprenderse, de allí que el trabajo se
base en reeducar a los hombres y en hacerlos responsables de sus
acciones. Así mismo, el tema de la violencia de pareja y de género
tienen su origen en la construcción hegemónica de la masculinidad y
feminidad, por lo tanto, la reeducación va en ese mismo sentido: en
reestructurar su masculinidad
Este trabajo con hombres desde lo individual es importante, pero, evidentemente, es insuficiente. Es necesario que los sistemas sociales, políticos y económicos contemplen cuestiones de género y que la política pública se incluya la prevención, atención y erradicación de la violencia de familiar, doméstica y de género como un eje importante. Solo así las acciones individuales tendrán una repercusión a nivel comunitario.
Referencias
sábado, 28 de febrero de 2015
Por Unknown
Pandillas y Bandas Juveniles
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2002) señala que en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, la mayor generación de adolescentes de la historia. Muchos de ellos llevan las riendas de un hogar, cuidan de hermanos pequeños y de progenitores enfermos, educan a sus compañeros sobre los desafíos de la vida y la mejor manera de protegerse frente a las enfermedades, entre ellas el SIDA, y sobre las conductas peligrosas.
Sin embargo, existen jóvenes que encuentra en los actos antisociales y delictivos, la forma de expresarse y resolver fácilmente situaciones familiares desventajosas. En este sentido se detecta que la falta de políticas públicas, la creciente descomposición social, la pobreza, la falta de oportunidades y la pérdida de la comunicación familiar, ponen en riesgo a los jóvenes, pues aunado a la etapa de desarrollo que atraviesan, en la que la búsqueda de la autoridad y el desafío a la autoridad los hace propensos a cometer delitos a temprana edad (Barraza Pérez, 2008).
Algunos adolescentes pueden realizar conductas antisociales que consisten en actos que violan la ley y que implican infracciones que pueden ir desde crímenes, asaltos, robos, hasta fechorías graves como vagancia, intoxicación y conductas que son ilegales en función del adolescente, como comprar alcohol y fugaz del hogar (Alcántara Nogal, 2001). Por lo que el mayor peligro es que la delincuencia juvenil, se convierta en un modo de vida para los jóvenes que no encuentran otras alternativas en el medio donde se desenvuelven.
Rodríguez-Manzanera (2004), propone que en la delincuencia juvenil pueden encontrarse toda una gama de la criminalidad, desde el pequeño robo hasta el homicidio agravado, pues en dicha etapa del desarrollo sobre todo en la adolescencia, ya se tiene la fuerza para cometer delitos contra las personas (lesiones, homicidios) y la capacidad para los delitos sexuales (violación y estupro). Sin embargo recalca, que el adolescente es influenciable y que su deseo de libertar y prepotencia, lo pueden llevar a cometer actividades antisociales. La criminalidad en menores en general se comete en grupo, la diferencia de estar en un grupo o actuar solo, tiene que ver con la motivación del delito y la naturaleza del mismo.
Una de las temáticas importantes en cuanto a los actos antisociales entre jóvenes, tiene que ver con las bandas juveniles y las pandillas. Para entender este tema, resulta importante aclarar la diferencia y relación entre estos temas.
Según Perea Restrepo (2007) las diferencias entre pandillas y bandas son las siguientes:
Banda Juvenil
Representa un modelo de sociabilidad que organiza el espacio y el tiempo de la vida cotidiana, es percibida por sus miembros, como una segunda familia o escuela de vida. Con respecto a las personas que conviven con los chicos banda, esta es tomada en cuenta por las organizaciones populares, las corporaciones del gobierno, los medios de comunicación y por el mercado (Feixa Pàmpols, 2012; Ibañez Peinado, 2012).
Se ubican principalmente en la periferia de las grandes ciudades y mantiene vínculos profundos con el territorio, cuya defensa es el motivo de conflictos endémicos con otras bandas (Feixa Pàmpols, 2012). Los lugares de preferente formación y actuación, son los barrios menos favorecidos, en los que falta el trabajo, el absentismo escolar, la escasa vigilancia tanto de los padres como de las diferentes instituciones sociales, municipales, provinciales, comunitarias o estáteles; dichas condiciones, hacen que se encuentren los pares de iguales y su ociosidad sin límites les predispone, inclina o incitan a la violencia y a la delincuencia (Ibañez Peinado, 2012).
Pandillas
Es un fenómeno social nacional e internacional, pero más que eso, producto del hacinamiento humano que se presenta generalmente en las grandes ciudades, generando condiciones para su surgimiento, proliferación y sostenimiento (Barraza Pérez, 2008).
Anteriormente, se mencionó que una de las diferencias entre una pandilla y una banda juvenil, tiene relación con la norma jurídica. En México, el Código Penal Federal (2014), en el Titulo Cuarto, Capítulo IV Artículo 164Bis indica: Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito” y en el 164 señala: “Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa (H. Congreso de la Unión, 2014).
Al igual que las bandas juveniles, las pandillas se presentan en contextos socioeconómicos bajos, en los que la pobreza extrema es un factor decisivo que propicia que los jóvenes delincan y se unan a este tipo de agrupaciones. Por lo general en las familias de los jóvenes pandilleros se presentan drogadicción, alcoholismo y delincuencia. Se encuentran marcados por violencia, falta de comunicación, escasa vigilancia y disciplina (Mejía Navarrete, 2001).
La pobreza es una situación social que se convierte en un detonante importante en las familias y en la vida de los niños y jóvenes que la padecen, pues los niños que son maltratados y explotados por sus familias, cuyas edades van de los 7 a los 12 años, no tiene posibilidades de realizar algún oficio y toman la calle como su alternativa, en la que se encuentran con otros similares a ellos que los inducen al consumo, tráfico de drogas, planear robos, asaltos y dar inicio a prematuras prácticas sexuales Por lo tanto, una característica predominante del menor infractor mexicano es sin duda la segregación originada por la pobreza.
Otro factor importante a considerar es el relacionado al gobierno y las instituciones, pues el tratamiento inadecuado del problema de la delincuencia juvenil y el pandillerismo, la falta de políticas para la juventud (Barraza Pérez, 2008) y la falta de oportunidades educativas y laborales, provocan que el adolescente que se encuentra en barrios y colonias que presentan necesidades, busque en las pandillas ya conformadas, apoyo y protección, que les permitan sobrevivir en un entorno social marcado por la carencia.
En las pandillas se observan las características de los grupos primarios: lealtad, sacrificio por los otros miembros del grupo, pero sobre todo respeto por las reglas establecidas, se castiga a quien las quebranta, incluso con la muerte. El miembro de la pandilla está casi completamente controlado por la fuerza de la opinión del grupo (Trasher, 1960, en Mateo, C. y González, C, 1998).
Por lo tanto, la adscripción a las pandillas no está directamente relacionada con la pretensión de obtener un beneficio económico, más bien los jóvenes declaran satisfacer en la pandilla necesidades personales que dejaron descubiertas sus familias, como el reconocimiento y la autonomía. La lucha entre las pandillas por controlar y dominar los territorios, cuya dinámica de control y de reunión no suele ser oculta; al contrario, las pandillas suelen apropiarse de espacios abiertos y visibles a todos los que conviven en él. Esta visibilidad forma parte del control que desean demostrar y que en muchos casos ciertamente tienen sobre el territorio y sus habitantes (Rodríguez Bolaños y Sanabria León, 2007).
En algunos jóvenes, la pertenencia a la pandilla y la delincuencia es algo transitorio, utilizado para llamar la atención a falta de autodominio, mientras que para otros se convierte en norma de vida. Cuanto más joven sea el delincuente, más probabilidades, habrá de que reincida, y los reincidentes, a su vez, son quienes tienen más probabilidades de convertirse en delincuentes adultos. (Jiménez Ornelas, 2005; Ibañez Peinado, 2012).
El tema del pandillerismo y las bandas juveniles, resulta interesante en muchos niveles, pues permite conocer y explorar la realidad social en la que viven ciertos sectores de la población, identificando los factores presentes en ella, que pueden ocasionar la génesis de problemas sociales y de seguridad pública. La delincuencia juvenil, las bandas y el pandillerismo, no son fenómenos nuevos, sin embargo, la complejidad de su estudio va más allá de la identificación de los factores involucrados en su dinámica y las características particulares de los jóvenes involucrados en ellos.
Al identificar los compontes y el perfil del delincuente juvenil, podemos comprender mejor la necesidad de agrupación que presenta, ya sea por la etapa de desarrollo o por otros factores de riesgo presentes en su contexto. Lo cual resulta importante al momento de describir a la banda juvenil (delictiva o no delictiva) y/o pandilla a la que puede llegar a unirse. Otro aspecto importante es la diferenciación entre la banda y la pandilla, que si bien tienen muchos aspectos en común (como el territorio, la estructura y las zonas donde se desenvuelven), están diferenciados por características muy claras como son la tipificación legal y las actividades delictivas, así como el grado y frecuencia de las mismas.
Resulta importante destacar que el hecho de que un joven forma parte de la una banda o pandilla, no es necesariamente el predictor de su conducta delictiva adulta, pues algunos autores señalan que muchos de los jóvenes que forman parte de las bandas o pandillas, se alejan de ellas a medida que van creciendo y pueden ser capaces de adaptarse a las normas sociales, que como adolescente rechazaba. Uno de los peligros más importantes asociados a la edad de los miembros de la padilla, es la prevalencia de hombres o mujeres adultos que comienza a dirigir a jóvenes con estructuras familiares y sociales pobres, convirtiéndolos en una población vulnerable a ser manipulada.
Los programas de intervención diseñados por el gobierno o particulares, deberá considerar el origen multifactorial de este fenómeno social, como es la condición economía, las oportunidades de escuela y trabajo, las condiciones de rezago, la violencia interfamiliar, los aspectos psicológicos del adolescente y los individuales, las adicciones y las falta de espacios institucionales y físicos, que fomenten actitudes, creencias y valores en la población vulnerable, que se encuentra en peligro de unirse a una pandilla por su propia voluntad o en contra de la misma.
Referencias
Mateo, C., & González, C (1998). Bandas juveniles: violencia y moda Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 4 (1), 229-247
Mejía Navarrete, J. (2001). Factores sociales que explican el pandillerismo juvenil Sociología, 9, 129-148
Alcántara Nogal, E. (2001). Menores con Conducta Antisocial. México: Porrúa. 2014código penal federal .http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s
Barraza Pérez, R. (2008). Delincuencia juvenil y pandillerismo. México: Porrúa.
Feixa Pàmpols, C. (2012). De jóvenes, bandas y tribus. (5a ed.). España: Planeta
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2002). Adolescencia una etapa fundamental. UNICEF. Recuperado de: http://www.unicef.org/spanish/publications/files/pub_adolescence_sp.pdf
Ibañez Peinado, J. (2012). Psicología e investigación criminal. La delincuencia especial. España: Dykinson, S.L.
México. Código Penal Federal. H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. 14 de Julio de 2014. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_140714.pdf
Perea Restrepo, C. (2007). Con el diablo dentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder. México: Siglo XXI
Rodríguez Manzanera, L. (2004). Criminalidad de Menores. México: Porrúa.
Rodríguez Bolaños, J y Sanabria Leon, J. (2007). Maras y Pandillas, Comunidad y Policía en Centroamérica. Costa Rica: Demoscopia.
Rodríguez Manzanera, L. (2004). Penología. México: Porrúa.