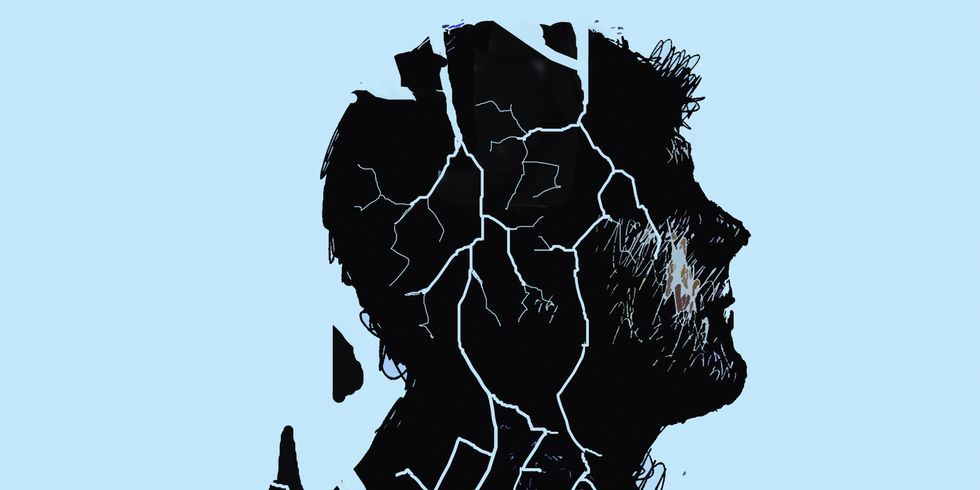Mostrando entradas con la etiqueta Prevención. Mostrar todas las entradas
¿Podemos predecir el suicidio?
Según la Organización Mundial de la Salud, entre las principales causas de muerte de las personas de 15 a 29 años, el suicidio ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Al año, ocurren aproximadamente 800,000 suicidios, lo que correspondería a un suicidio cada 40 segundos. Si bien, México no es uno de los países que ocupan los primeros lugares a nivel internacional (como Rusia, India o Venezuela), lo cierto es que el estado donde vivo (Yucatán), ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. Para ilustrar mejor esta situación, me tomé la libertad de descargar las estadísticas de suicidio en México de 2016 por cada entidad federativa, y dividirlo por la cantidad de habitantes por cada estado, para calcular la tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes. El mapa de abajo, ilustra como claramente Yucatán, junto con la península en general, y estados como Chihuahua o Aguascalientes, ocupan los primeros lugares a nivel nacional.
Sin duda la problemática anterior nos plantea las dudas de: ¿Qué podemos hacer para prevenir el suicidio? ¿Cómo podemos intervenir mejor? ¿Acaso podemos predecirlo como podemos hacerlo con otras formas de violencia? Esta entrada nos ayudará a responder un poco estas preguntas, haciendo especial énfasis en la última a partir de una investigación publicada en la revista Nature que llamó mi atención.
¿Podemos prevenir el suicidio?
Para aquellos que me conozcan en persona, sabrán que soy un apasionado de la psicología, educación, medicina y política pública basada en evidencia. El descriptor “basado en evidencia”, hace referencia a prácticas, metodologías, estrategias y técnicas, que a partir de rigurosas y diversas investigaciones científicas, se han demostrado como válidas y útiles para resolver las problemáticas para las que fueron diseñadas. Así pues, en el ámbito de la prevención del suicidio, lo cierto es que hay varias metodologías basadas en evidencia.
En 2005, John Mann y su equipo de investigadores publicaron en la Revista de la Asociación Americana de Medicina (JAMA), un artículo que revisaba todas las prácticas de prevención de suicidio, y qué tanta evidencia sustentaba la efectividad de cada una de ellas. Encontraron, por ejemplo, que las intervenciones enfocadas en alertar del suicidio y su prevención al público en general, carecían de investigaciones que evaluaran su efectividad; pero que intervenciones enfocadas a capacitar a gente en profesiones estratégicas (como médicos, consejeros o trabajadores sociales), disminuían la prevalencia de suicidios hasta en un 40%.
Sin duda, una de las estrategias más utilizadas y cuya mayor efectividad han demostrado de forma consistente según Mann y sus colaboradores, es la restricción de medios letales para cometer suicidios. Esta estrategia se basa en el principio de que, al no disponer de medios y herramientas para llevar a cabo el suicidio en momentos impulsivos, disminuye la probabilidad de los intentos y consumación de suicidios. Por ejemplo, algunos países que aprobaron legislaciones para el control de armas disminuyeron las tasas de suicidios por arma de fuego hasta en un 9.5%. De igual forma, en Inglaterra y Suiza, la tasa de suicidios por inhalación de gas disminuyó entre un 20 y 33% luego que se implementara un plan nacional para la desintoxicación del gas doméstico que se proveía a los hogares.
Desafortunadamente, este método no es 100% eficiente, pues se ha observado que luego de este tipo de intervenciones, otras formas de suicidio aumentan debido a que los individuos buscan otras alternativas. Además, la restricción de medios no funciona para disminuir los suicidios realizados por ahorcamiento, debido a que los medios para realizar están presentes en todos lados. Esto último es especialmente relevante en Yucatán, pues la principal causa de suicidios es por este medio. Tal como pueden ver en la gráfica de abajo, casi el 90% de los suicidios en el estado fue debido a ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Y entonces, ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Hay alguna forma de que podamos predecir el suicidio?
¿Podemos predecir el suicidio?
Si podemos conocer la probabilidad de que suceda un evento, entonces podemos actuar antes de que suceda. Y cuando hablamos de predicciones, sin duda tendríamos que hablar de técnicas de investigación que requieran diseños longitudinales; es decir, técnicas que recolecten datos por un periodo prolongado de tiempo, para identificar cuándo suceden los eventos, y qué situaciones estaban presentes en el momento que ocurrieron.
Bueno, pues intente hacer eso con el registro de suicidios realizados por la Secretaría de Salud y que amablemente el INEGI provee de forma gratuita desde su página web. Para realizar esto, descargué la base de datos de suicidios en Yucatán de 1990 hasta 2016, y realicé un poco de modelamiento estadístico para poder predecir las tendencias de suicidio en Yucatán. No me adentraré en los aspectos técnicos y estadísticos que realicé para llegar a los resultados, esto pueden consultarlo detalladamente en mi blog sin ningún problema. Pero lo que hice a grandes rasgos, es que utilicé los datos de 1990 a 2015 para entrenar un modelo estadístico para predecir las tendencias de 2016, y posteriormente contrasté el modelo obtenido con los datos reales de 2016. El resultado, pueden apreciarlo en el gráfico de abajo, donde en azul, pueden apreciar el rango de predicciones del modelo, y la línea punteada de negro, las tasas de suicidios reales ocurridas en 2016.
 |
| Evaluaución de las predicciones del Suicidios en Yucatán para 2016 |
Tal como pueden apreciar, el modelo presenta algunas elevaciones en los meses intermedios de 2016. Esto no es extraño, pues cuando realizaba el modelo, los estadísticos obtenidos me indicaban la presencia de ciclos, es decir, tendencias que se repetían cada determinado tiempo. En este caso, ciclos anuales. Para explorar más detalladamente esto, promedié las tendencias que ocurrieron cada mes, durante los 26 años analizados. Y lo que obtuve, lo pueden apreciar en la gráfica siguiente:
Este gráfico nos enseña, que al menos en Yucatán, los suicidios parecen aumentar en los meses cercanos o posteriores al verano, con tendencias especialmente altas en meses como abril o agosto. Esto no es de sorprender, este mismo análisis lo hice en 2016 para unos proyectos, y ciertamente durante 2017, observé más reportes periodísticos sobre suicidios ocurridos en los meses de verano. Lo anterior sin duda, nos señala que la implementación de programas o atención a personas en riesgo debe tener una mayor importancia durante estos meses.
Si bien podemos entonces predecir las tendencias de suicidios, existe un gran problema: lo anterior son tendencias estatales, ¿Cómo podemos traducir esta información a nivel del individuo? ¿Cómo podemos saber quienes están en riesgo? ¿Qué características tienen estas personas? Y es entonces cuando la situación se pone difícil. Verán, la investigación sobre predicción de suicidio es un poco complicada. Estuve buscando investigaciones donde se utilicen las técnicas apropiadas para analizar los datos de las personas en riesgo. Una de las metodologías más lógicas es identificar a personas con intentos suicidas, y darles seguimiento por un periodo de tiempo, para después comparar las características de aquellas que consumaron un suicidio durante el seguimiento, contra aquellos que no. Y una de las metodologías propuestas, es el uso de una técnica llamada “Análisis de Supervivencia” (Leon et al., 1990).
El análisis de supervivencia es una técnica estadística que analiza el tiempo que transcurre hasta que sucede un evento; en este caso, desde que se dio un intento de suicidio, hasta la consumación de éste. Su nombre, nace de las ciencias médicas que analizaban el tiempo que transcurre desde que se da un diagnóstico (como cáncer, por ejemplo) o se realiza una operación, hasta que el paciente muere. Andrew Leon y sus colaboradores (junto con John Mann, por cierto), fue uno de los primeros grupos de investigación que propusieron la técnica para el análisis del suicidio en 1990. Ellos encontraron que los intentos de suicidios previos predicen los futuros. Por ejemplo, encontraron que aquellos pacientes que habían tenido 2 o más intento de suicidio previo, tenían un menor tiempo de supervivencia. La mitad de estos pacientes consumaban el suicidio a los 6 meses, mientras que la mitad de aquellos que tenían menos de 2 intentos, consumaban el suicidio a los 2.5 años aproximadamente. Nordström, Samuelsson y Åsberg, realizaron un trabajo similar en 1995, pero analizando el sexo y la edad como factores predictivos. Encontraron que los hombres jóvenes, son los que tienen un mayor riesgo, y que el riesgo de consumar un suicidio es particularmente alto durante el primer año posterior a un intento.
Pero sin duda, uno de los trabajos que más información ha aportado y analizado es el estudio de Christiansen y Jensen de 2007. Siguiendo una metodología similar, analizaron varios factores de riesgo. Encontraron, por ejemplo, que la edad, repetir intentos de suicidio, o realizar intentos de suicidio por medios violentos (como el saltar de lugares altos o colocarse frente autopistas), son los predictores significativos para consumar el suicidio. Y, contrario a la creencia popular, aspectos asociados a la salud mental, no estuvieron significativamente asociados con la consumación del suicidio.
La neurociencia en el estudio del suicidio
A pesar de que los estudios han encontrado factores de riesgo que están asociados a la muerte por suicidio en el futuro, lo cierto es que las tasas de predicción no son tan buenas como quisiéramos. ¿Qué pasaría si les dijera que se puede clasificar a los individuos que han cometido intentos de suicidios y los que no con un 94% de exactitud? Bueno, pues eso es lo que logró hacer un equipo de investigadores el año pasado.
Marcel Just y su equipo de investigación (2017), publicaron el año pasado en la sección de human behavior de la revista Nature, una investigación donde utiliza neuroimagen y machine learning para clasificar y discriminar a sujetos que tienen ideaciones suicidas y tuvieron un intento de suicidio de aquellos que no realizaron el intento. La investigación realizada es bastante sencilla y elegante en realidad. La técnica que utilizaron se basa en el principio de que ciertos conceptos tienen una “huella” o representación mental única en la activación de diversas zonas del cerebro. Por ejemplo, ante una imagen de una cuchara, el cerebro activará las zonas asociadas a la manipulación de objetos (área motora) pero también las zonas asociadas al gusto (como el giro frontal anterior). En contraste, ante el concepto de “Casa”, se activarán zonas asociadas al concepto de refugio o lugares físicos (como las áreas parietales y parahipocámpicas). A partir del principio anterior, los investigadores expusieron a una muestra de 34 sujetos a palabras con contenido relacionado al suicidio (como “muerte”, “crueldad”, “problemas”, “bien”, etc.) mientras eran observados a través de técnicas de imagen cerebral. Su hipótesis, consistió en que las regiones del cerebro que se activan al leer las palabras iban a ser diferentes en personas con ideaciones suicidas versus los que no; y entre los mismos que tuvieran ideaciones, se iba a poder clasificar entre aquellos que realizaron un intento de suicidio de aquellos que no.
 |
| Resultados del estudio de Just et al., (2017). |
Tal como se observa en la imagen anterior, su hipótesis fue correcta. Tras controlar otras variables como la edad y el sexo, el modelo clasificó con un 91% de exactitud entre aquellos que tuvieron ideaciones suicidas de aquellos que no (gráfica izquierda); y entre los que tuvieron ideaciones suicidas, se pudo clasificar con un 94% de exactitud a aquellos que cometieron un intento de suicidio de aquellos que no (gráfica derecha). Sin duda la técnica anterior nos deja de manifiesto la utilidad que tienen técnicas como la neuroimagen para detectar individuos en riesgo de aquellos que no. Especialmente cuando se toma en consideración que las personas en riesgo muchas veces tienden a ocultar su historial de intentos incluso cuando hablan con profesionales médicos o de la salud mental, por lo que este método podría ser una herramienta interesante para detectar de forma temprana a individuos en riesgo.
Sin embargo, es verdad que el estudio anterior tiene algunas críticas. Por ejemplo, el tamaño de muestra. Ciertamente 34 sujetos es algo que los analistas de datos considerarían una muestra considerablemente pequeña, especialmente para propósitos predictivos. Sin embargo, investigando un poco, esto si fue tomado en consideración por los investigadores en su apartado metodológico. El equipo utilizó un modelo estadístico conocido como clasificador Ingenuo de Gauss-Bayes, y que se ha utilizado exitosamente en muestras pequeñas. Sin duda un acierto, pues los modelos Bayesianos suelen dar buenos resultados con muestras pequeñas. Sin embargo, desde mi perspectiva, una clara limitación es el diseño. El estudio no hace un seguimiento de los participantes, es decir, solo considera gente que, en el pasado, tuvo o no intentos suicidas, (un diseño retrospectivo). Lo cierto es que, para predecir, los métodos retrospectivos no son los ideales, sino que lo que se recomienda, son los métodos prospectivos, como los estudios con análisis de supervivencia. No cabe duda de que es una limitación que estudios futuros tienen que tomar en consideración.
Conclusiones
Sin duda aún nos falta bastante para poder tener métodos sencillos y pragmáticos que nos permitan predecir problemáticas como el suicidio de forma efectiva. A pesar de lo anterior, es alentador que, a partir de la neurociencia, podamos brindar buenos resultados para identificar personas con ideaciones e intentos de suicidio; situación que no sucede con otros métodos tradicionales como los que se presentaron previamente. Y, aunque mucho nos falta para poder predecir y prevenir exitosamente el suicidio, la investigación actual ofrece información invaluable para crear y fomentar políticas públicas basadas en evidencia. Los métodos de prevención que han sido evaluados como exitosos, así como la identificación de tendencias que nos permitan conocer el comportamiento del fenómeno durante el tiempo, y la adecuada clasificación de los individuos en riesgo y sus características, son herramientas fundamentales para ofrecer soluciones que nos permitan atender esta problemática con una mayor probabilidad de éxito. No cabe más que recomendar seguir investigando, y difundiendo los resultados, así como buscando su aplicabilidad en la política pública de salud basada en evidencia.
Referencias
Just, M. A., Pan, L., Cherkassky, V. L., McMakin, D. L., Cha, C., Nock, M. K., & Brent, D. (2017). Machine learning of neural representations of suicide and emotion concepts identifies suicidal youth Nature Human Behaviour, 1-9 : 10.1038/s41562-017-0234-y
Leon, A. C., Friedman, R. A., Sweeney, J. A., Brown, R. P., & Mann, J. J. (1990). Statistical issues in the identification of risk factors for suicidal behavior: The application of survival analysis. Psychiatry Research, 31 (1), 99-108 : 10.1016/0165-1781(90)90112-I
Mann, J. J., Apter, A., Bertolote, J., Beautrais, A., Currier, D., Haas, A., …, & Hendin, H. (2005). Suicide Prevention Strategies: A Systematic Review JAMA, 294 (16) : 10.1001/jama.294.16.2064
Nordström, P., Samuelsson, M.,, & Åsberg, M. (1995). Survival analysis of suicide risk after attempted suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica, 91 (5), 336-340 : 10.1111/j.1600-0447.1995.tb09791.x
viernes, 19 de enero de 2018
Por Julio Vega
13 Razones por que... debemos prestar atención al suicidio
Me gustaría dedicar esta entrada a la reflexión de un tema que puede ser bastante delicado: el suicidio, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el acto deliberado de quitarse la vida; actualmente es considerado un problema de salud pública grave y creciente a nivel mundial (Fadanellia, Lemosa, Florencia Sotoa y Hiebrab, 2013).
La justicia terapéutica: concepto y aplicaciones
Después de mi última entrada, sobre justicia restaurativa, decidí escribir en esta ocasión sobre la justicia terapéutica, que si bien están relacionadas no son la misma cosa.
Como comenté en mi entrada anterior, la justicia restaurativa (JR) es un nuevo paradigma que surge ante las inconformidades con el sistema de justicia tradicional, donde lo que permea para disminuir el delito o la violencia (de forma material) es el castigo, las penas de cárcel sobre las medidas alternativas; penas que privilegian muchos años tras las rejas, lo que ha dado como resultado un gran número de víctimas con un sentimiento de injusticia, aumento en la reincidencia y en el índice de delitos.
Entonces, la JR se ha planteado que la justicia vea al agresor, a la víctima y a la sociedad como aquellos elementos que pueden contribuir a la reparación del daño, entendido este de forma integral y no solo económico. Mientras que la JR es un paradigma para entender de diferente manera la justicia - que visibiliza a la víctima y al agresor como actores que tienen necesidades dentro del proceso de administración como el de impartición de justicia--; la Justicia terapéutica (JT) nace desde la academia como un elemento que contribuye a la filosofía de la justicia restaurativa, la cual pretende operacionalizarse en las cámaras donde se discuten y se crean leyes; en los juzgados, en las cortes, en las salas de audiencias y en las prisiones para contribuir a la reinserción o resocialización de quien cometió un delito y quien fue víctima de éste. Para ello se vale del apoyo de varios profesionales de las ciencias sociales para que el proceso legal, una vez encontrado un responsable de un delito y una víctima (en la sentencia) sea una experiencia terapéutica.
¿Qué es la Justicia terapéutica?
 La JT surge como una corriente filosófica jurídica en los años 80’s propuesta por el Dr. David Wexler y el Prof. Bruce Winick, y se desarrolló dentro de la academia bajo una corriente multidisciplinar que conjugaba la aplicación de la ley y la salud mental (Winick, 2003), ello para promover la exploración de formas en que las disciplinas relacionadas con la salud y las ciencias sociales pueden ayudar en el desarrollo del Derecho, esto, sin menoscabar o afectar los valores centrales de la justicia (López Beltrán, 2012).
La JT surge como una corriente filosófica jurídica en los años 80’s propuesta por el Dr. David Wexler y el Prof. Bruce Winick, y se desarrolló dentro de la academia bajo una corriente multidisciplinar que conjugaba la aplicación de la ley y la salud mental (Winick, 2003), ello para promover la exploración de formas en que las disciplinas relacionadas con la salud y las ciencias sociales pueden ayudar en el desarrollo del Derecho, esto, sin menoscabar o afectar los valores centrales de la justicia (López Beltrán, 2012).La teoría Jurídica Terapéutica critica diferentes aspectos de la ley y su aplicación porque produce consecuencias anti terapéuticas dentro de un marco de salud mental, para las personas que se supone buscan la ayuda de la ley (Winik, 2003). Tiene como objetivo humanizar la aplicación de la ley centrándose en el lado humano, emocional y psicológico de la ley y los procesos legales, para así promover el bienestar de las personas que impacta. Bajo este concepto la misión de impartir justicia se replantea desde un enfoque más humanista, donde las ciencias de la conducta, las teorías sociales y el conocimiento científico se incorporan en el proceso (desde la creación de la ley misma, hasta la impartición de justicia) para una intervención con fines terapéuticos (mejorar la salud mental y el bienestar emocional). (Wexler & Winick, 1996, 2003; Fulton, Schma & Rosenthal, 1999, Wexler, 2000 en López Beltrán, 2012). Considero que, la JT está relacionada, por ejemplo con la no reevictimización o el trato a las personas que cumplen una sentencia en prisión bajo el enfoque de derechos humanos; que si bien estos ejemplos no garantizan por si mismos que el proceso sea terapéutico, podrían garantizar que no sea anti-terapéutico. Conocer que es lo anti-terapéutico también es de interés para la JT.
Wexler y Winick (1996 en Wexler, 2009) definen a la JT como el estudio del rol de la ley como agente terapéutico”. Se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Básicamente, la justicia terapéutica es una perspectiva que considera la ley como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. La JT esta interesa en que si la ley puede realizarse o aplicarse de una manera más terapéutica, respetando al mismo tiempo, valores como la justicia y el proceso en sí.
La JT no se preocupa sólo de medir el impacto terapéutico de las reglas y procedimientos legales, sino también de la forma en que lo aplican diferentes actores legales –jueces, abogados, oficiales de policía y testigos expertos que testifican en los juzgados, entre otros (Winick, 1997 en Winick, 2003).
Herrera (2006 en Sunijana y Potres, 2013) comentan que la JT propone y articula respuestas “rehabilitadoras” para las personas condenadas por ilícitos penales que presentan riesgos criminógenos relacionados, principalmente, a la presencia de enfermedades mentales, a la existencia de adicciones al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, y a la concurrencia de alteraciones conductuales por distorsiones cognitivas o deficiencias emocionales. Este autor considera que la JT si tiene un enfoque teórico claro en el campo criminológico, con la llamada Criminología evolutiva que entiende que una modificación significativa de las circunstancias personales, familiares, profesionales y sociales que jalonan la biografía de una persona puede alentar una narrativa de cambio vital presidida por el despegue de hábitos que nutren el riesgo de reincidencia.
La JT busca ofrecer a los jueces, desde las ciencias sociales y de la conducta respecto a cómo tratar a las personas que comparecen ante ellos o en los tribunales, a cómo deberían estructurarse y administrarse para maximizar su potencial terapéutico. Es decir, busca en la ley penal los mecanismos que permiten la implementación de estrategias de “rehabilitación” que debiliten los factores criminógenos y simultáneamente vigoricen los mecanismos de protección del riesgo de reincidencia (Pereda, s/f, en Sunijana y Potres, 2013).
La JT se ha aplicado de manera más formal en los juzgados de resolución de problemas. En la conferencia de Jefes de justicia y la Conferencia de Juzgados Estatales llegaron al siguiente acuerdo (Winick, 2003): Utilizar los principios de la JT para realizar sus funciones. Estos incluyen la integración de servicios de tratamiento con el proceso judicial de los casos, intervención judicial continúa, control próximo y una respuesta inmediata a la conducta, implicación multidisciplinar y colaboración con organizaciones gubernamentales y con base comunitaria (CCJ Resolution 22 & Cosca Resolution 4).
Cuando los juzgados tratan con problemas tan vejatorios como la adicción a las drogas, el alcoholismo, la violencia doméstica, la enfermedad mental, el abuso y negligencia de niños y la delincuencia juvenil, se puede considerar que funcionan como agencias psicológicas. Tanto la JT como los juzgados de resolución de problemas ven a la ley como un instrumento para ayudar a la gente, particularmente a aquellos con problemas psicológicos y emocionales (Winick, 2003).
Conceptos del enfoque de salud mental adoptados por la JT
Al ser una filosofía multidisciplinar, los conceptos que se utilizan dentro de las sentencias de los jueces son retomados del enfoque médico y de salud, así se pueden mencionar (para conocer más sobre cada uno consultar Wexler, 2009):
- Faciliting treatment adherence (facilitación a la adherencia al tratamiento)
- Contrato de conducta o de comportamiento
- Tratamiento de las distorsiones cognitivas
- Prevención de recaídas
¿Cómo pueden ayudar los jueces en el proceso de aplicación de la JT?
Es claro que los jueces no son expertos en muchas de las problemáticas que por la naturaleza de sus trabajos se enfrentan día a día. Para ello se trabaja de manera multidisciplinaria con el psicólogo, trabajador social, criminólogo, psiquiatra, entre otros para analizar el problema subyacente al delito y proponer un tratamiento.

Así podemos citar que algunas de acciones o temas que usan los jueces para complementar su sentencia o para sustituir una pena dentro del marco de la JT son (Winik, 2003):
- Mejoramiento de habilidades interpesonales
- Evitación del paternalsmo y respetar la autonomía
- Uso de la persuasión y provocar la motivación
- Aumento de la conformidad al tratamiento
La aplicación de la JT en los juzgados de resolución de conflictos
Aunque la JT quisiera impactar desde la creación de las leyes, la aplicación de la misma, el trabajo con agresores, victimas y con la comunidad en general; hasta el momento se tiene evidencia del trabajo de los juzgados especializados con los agresores.
Últimamente el sistema de justicia se ha enfrentado a problemas más allá de aquellos generados por la conducta delictiva; se han encontrado con las causas de estos asociados a problemas sociales y psicológicos. Los juzgados de resolución de problemas, se han enfrentado a situaciones particulares más allá de una disputa legal. Estos intentan comprender y enfrentar un problema subyacente que pudiera asociarse como causa de la disputa inmediata y contribuir a que se trate el problema eficazmente y evitar llegar a las consecuencias más graves de sanción penal.
Estos son juzgados especializados que tratan problemas específicos, que a menudo implican a personas que necesitan tratamiento social, de salud mental o de abuso de sustancias. La JT comparte algunos principios con la JR como se verá en los siguientes ejemplos de su aplicación, sin embargo hasta el momento la JT ha trabajado más con los agresores que con las víctimas, lo cual es un elemento de donde flaquea esta JT y que sin duda podría también aplicarse para que el proceso legal o de resolución del conflicto para que también contribuya al bienestar psicológico y emocional de la víctima.
Ejemplos de aplicación de la JT
En este apartado se comentará el papel que juega el juez de los juzgados especializados, los cuales son donde se ha trabajado la JT, sin embargo se ha visto que la filosofía de la JT se ha llevado a los juzgados tradicionales sin que todavía haya evidencia de su éxito.
En la JT el juez tiene una participación activa en el seguimiento y “tratamiento” del sentenciado. En los primeros juzgados donde se utilizó la JT fue en los atendían a personas con cargos de posesión de drogas. En vez de continuar con el proceso tradicional de justicia penal, se dieron cuenta que era más afectivo enviar a estas personas a rehabilitación por consumo de drogas que a la cárcel, pues era más probable su reincidencia si ellos seguían consumiendo. Los “delincuentes” que eran encontrado culpables en un juzgado de drogas podían aceptar participar en su tratamiento contra las adicciones ya sea presos o en libertad vigilada y para ello el juez jugó un papel muy importante. Por ejemplo, firmaban un acuerdo de participar en un tratamiento de drogas prescrito, someterse a una prueba periódica sobre drogas para controlar su cumplimiento con el plan de tratamiento de la dependencia de drogas y acudir periódicamente al juzgado para supervisión judicial del proceso (Winick y Wexler, 1999 en Winick, 2003).
Actualmente existen juzgados de tratamiento de drogas para jóvenes, especializados en jóvenes con problemas de abuso de drogas, y juzgados de tratamiento de la dependencia a las drogas que trabajan con familias con problemas de drogas que están acusadas de abuso o negligencia con los niños.
Otro tipo de juzgados donde se aplica la JT es de adolescentes (teens) donde son recibidos los jóvenes por faltas no graves. Algunas actividades que realizan es que los adolescentes tomen el papel de fiscal, acusado, víctima o juez en un juicio proporcionándoles a los jóvenes las habilidades de visualizar la perspectiva de la víctima o la sociedad y recibir un entrenamiento en empatía.
Uno de los tipos más recientes de juzgados de solución de problemas ha sido el de salud mental que empezó en 1997 en Broward County, Florida (Petrila, 2001 en Winick, 2003). Estos juzgados son diseñados para juzgar a personas que han cometido faltas mínimas a la ley cuyo problema principal es la salud mental más que la delincuencia. Al hospital psiquiátrico donde suelen ser mandados tienen una mejoría debido a los medicamentos que toman, sin embargo al salir de ahí hay una alta probabilidad de reincidencia pues a fuera no cuentan con el apoyo social para seguir con la medicación (Winick, 2003).
Estos juzgados persuaden a los familiares y al delincuente para tomar un tratamiento fuera de los hospitales psiquiátricos colaborando con tareas comunitarias. Además, les ponen en contacto con los recursos de tratamiento y les proporcionan el apoyo de los servicios sociales y el control judicial para asegurar su conformidad con el tratamiento.
Hablando de personas con las cuales se ha trabajado la JT, Winik (2003) nos cita las siguientes: personas que pueden tener problemas de alcoholismo o abuso de sustancias y estos pueden contribuir a la delincuencia, la violencia doméstica o el abuso y negligencia de niños de forma repetida; pueden ser maltratadores domésticos o abusadores de niños reincidentes como resultado de sus distorsiones cognitivas, referidas a sus relaciones con sus esposas o hijos, o porque les faltan las habilidades sociales para controlar su ira o resolver los problemas por métodos diferentes a los violentos; pueden padecer una enfermedad mental que les dificulta ver la necesidad de continuar con la medicación que necesita; pueden negar la existencia de estos problemas, rehusar responsabilizarse de sus errores, racionalizar sus conductas o minimizar el impacto negativo de las mismas sobre él y los otros. Muchos de estos problemas pueden responder efectivamente a tratamientos disponibles pero, sólo si el sujeto percibe que tiene un problema y está motivado para tratarlo.
Conclusiones
Los juzgados de resolución de problemas son una estrategia tangible que ha llevado a las sentencias la JT, trabajando con problemas que van más allá del hecho delictivo cometido. Buscan contribuir, a través de este enfoque en la salud mental y bienestar de los implicados. Los juzgados de resolución de problemas funcionan como agencias psicológicas que intentan rehabilitar a un delincuente o proporcionarle acceso a los servicios diseñados para tratar el problema subyacente que ha enviado al sujeto al juzgado y controlar y supervisar el proceso de tratamiento.
Todos estos juzgados surgen del reconocimiento de que los planteamientos judiciales tradicionales han fallado, por lo menos en las áreas de abuso de sustancias, violencia familiar, ciertos tipos de delincuencia, abuso y negligencia con niños y enfermedad mental.
Se trata de problemas cíclicos, cuya recurrencia hace que las intervenciones tradicionales no consigan su desaparición. Todas estas áreas tratan con problemas especializados sobre los que los jueces de juzgados de jurisdicción general no son expertos. Además implican necesidades de tratamiento o de servicios sociales para los que los juzgados tradicionales no disponen de instrumentos. Juegan un papel educativo al aumentar la conciencia de la comunidad sobre el problema de que se trate, sus causas y los recursos que los juzgados necesitan para resolverlo (Winick, 2003).
Al tener como objetivo problemas recurrentes que parecen ser el producto de dificultades o desórdenes de conducta, psicológicos o psiquiátricos, y al intervenir para prevenir su recurrencia, estos juzgados pueden entenderse como juzgados que aplican un planteamiento de salud pública a problemas sociales y conductuales que causan un sufrimiento individual y un deterioro en la calidad de vida de la comunidad.
Cuando los juzgados tratan con problemas tan vejatorios como la adicción a las drogas, el alcoholismo, la violencia familiar, la enfermedad mental, el abuso y negligencia de niños y la delincuencia juvenil, se puede considerar que funcionan como agencias psicológicas.
Es importante pensar en la JT y su aplicación en distintos espacios donde intervienen agresores, victimas y comunidad; y en el psicólogo como un profesional que puede aportar información sobre las problemáticas además de contribuir en el diseño de los “tratamientos” impuestos por el juez; o bien, para el trabajo con las víctimas y que el proceso por el que pasan sea lo menos traumático o revictimizante.
Referencias
López Beltrán, A. (2012). El Trabajo social forense y el enfoque de Justicia Terapéutica aplicado a los menores transgresores.
Subijana, I. y Porres, I. (2013). La viabilidad de la justicia terapéutica, restaurativa y procedimental en nuestro ordenamiento jurídico. Cuadernos penales José María Lidón. 9. Pp 21-58.
Wexler, D. (2009). Justicia terapéutica: una visión general.
Winick, B. (2003). Justicia terapéutica y los juzgados de resolución de problemas. University of Miami School of Law.
sábado, 24 de octubre de 2015
Por Unknown
Buena nutrición contra la violencia y la delincuencia
Este mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación (específicamente el 16 de octubre), por lo que me parece un buen pretexto hablar sobre la nutrición y su relación con la violencia y la delincuencia. Si ustedes han trabajado con el tema de la violencia y la delincuencia, seguro saben que hay muchas causas asociadas a ella. Pero quizás una de las menos difundidas por los medios de comunicación es la nutrición. Y es que en mi muy personal opinión, creo que una buena campaña de nutrición en México podría ser beneficioso para reducir la delincuencia a largo plazo (junto con otras acciones por supuesto).
Y es que como verán a continuación a lo largo de este artículo, existe evidencia científica y sólida sobre la relación entre una mala nutrición y la posterior expresión de conductas violentas y agresivas. Algunos estudios han mencionado que posiblemente se deba a la falta de ciertas vitaminas o nutrimentos, como en el caso de Rosen (1996) quién encontró que casi una tercera parte de la población de delincuentes juveniles (mayoritariamente hombres), muestran evidencia de una deficiencia de hierro en la sangre. Quizás uno de los factores más importantes sea igual la nutrición que tiene una madre durante la gestación de su hijo, ya que algunos estudios encontraron que las madres que tienen un mala nutrición tendrán hijos con una mayor probabilidad de cometer conductas delictivas (Neugebauer, Hoe y Susser, 1999). Otros estudios con animales (específicamente ratas) mostraron que cuando son privados de zinc y ciertas proteínas durante la infancia o lactancia hasta niveles marginales exhibieron posteriormente mayor agresión (Tikal, Benesova y Frankova, 1976).
Pero ¿Por qué la nutrición está asociada con la violencia? Algunos estudios han visto que la falta de zinc y deficiencia de proteínas en humanos durante el embarazo está relacionada con detrimentos en el ADN, RNA y la síntesis de proteína durante la formación cerebral (King, 2000). Y si recuerdan, la formación de ciertas estructuras cerebrales está íntimamente ligada a la violencia (como el caso de la corteza orbitofrontal o ventromedial). Ciertamente si una mala nutrición está asociada con un desarrollo de cerebral inadecuado, ya podrán imaginarse porque la pobreza está tan relacionada con la violencia. Vivir en pobreza muchas veces significa comer lo que se tenga, no necesariamente lo que el cuerpo requiere. Por tal motivo, es de vital importancia cuidar la alimentación de la madre durante el embarazo, pero también de los niños durante toda su infancia y adolescencia.
Y seguramente se preguntarán: Pero Julio, ¿Por qué además la nutrición debe ser cuidado tanto incluso después del periodo de gestación? Verán, algunos estudios sobre desarrollo cerebral han mostrado que la parte del cerebro que inhibe conductas, regula las emociones, y limita la agresión no se desarrolla completamente sino hasta casi los 20 años (Ver figura 1). Y es precisamente por eso, que también es tan peligroso que los adolescentes consuman sustancias desde edades tempranas, o más bien, mientras su corteza prefrontal no se desarrolle completamente (aunque por supuesto, eso sería motivo para otra posterior publicación).
 |
| Figura 1. Desarrollo Cerebral (El azul representa las áreas maduras del cerebro). |
Dada toda esta evidencia que existe, me pregunto yo ¿Qué acciones se han emprendido para prevenir la violencia y delincuencia por medio de esta variable que estoy seguro tiene efectos a largo plazo? Ciertamente la Cruzada Nacional contra el Hambre pareciera ser una buena respuesta, pero lo cierto es que si visitan su página web, entre sus objetivos no encontrarán información que señale que entre sus objetivos sea disminuir la delincuencia (http://sinhambre.gob.mx/objetivos-de-la-cruzada/). Sus objetivos básicamente hablan sobre una buena nutrición para personas con pobreza extrema y disminuir la obesidad. Si bien me parecen bueno objetivos, a mi parecer es necesario incluir entre los objetivos del programa uno que hable de su uso para prevenir la violencia, ya que la incluirlo, necesariamente su implementación será dirigida a comunidades pobre con altos índices de delincuencia como prioritarios. Ciertamente el gobierno necesita basar más sus políticas públicas en evidencia científica, pero más que nada, es trabajo de nosotros, los profesionales que prevenimos la violencia y la delincuencia, educar a políticos y la gente en general de todos los avances científicos que han determinado los factores relacionados con la violencia. ¿O a poco creen que todo mundo sabe que la nutrición esta tan relacionada con la violencia?
Si les gusto el tema y quisieran investigar más al respecto, les recomiendo el artículo de Adrian Reine (2002) donde ahonda más sobre el tema.
Referencias
Rosen, G., Deinard, A., Schwartz, S., Smith, C., Stephenson, B., & Grabenstein, B. (1996). Iron deficiency among incarcerated juvenile delinquents Journal of Adolescent Health Care, 6 (6), 419-423 DOI: 10.1016/S0197-0070(85)80045-0
Neugebauer, R., Hoek, H., & Susser, E. (2000). Prenatal Exposure to Wartime Famine and Development of Antisocial Personality Disorder in Early Adulthood Obstetrical & Gynecological Survey, 55 (1) DOI: 10.1097/00006254-200001000-00005
Tikal, K., Benešová, O., & Fraňková, S. (1976). The effect of pyrithioxine and pyridoxine on individual behavior, social interactions, and learning in rats malnourished in early postnatal life Psychopharmacologia, 46 (3), 325-332 DOI: 10.1007/BF00421122
King JC (2000). Determinants of maternal zinc status during pregnancy. The American journal of clinical nutrition, 71 (5 Suppl) PMID: 10799411
sábado, 3 de octubre de 2015
Por Julio Vega
Prevención de la violencia en ámbitos escolares: directrices en Latinoamérica
Los adolescentes, hombres y mujeres, forman parte de la población, probablemente, más afectada por la violencia, tanto como víctima (abuso físico, sexual, verbal y psicológico, abandono y negligencia) o como agresores, incluidos a quienes participan en el crimen organizado y narcotráfico.
 En las últimas décadas, en América Latina, el tema de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados con la violencia y la delincuencia, ha adquirido creciente relevancia en el debate público, en las agendas de los gobiernos y en los foros y las conferencias internacionales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2009). Se dice que a partir de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes dentro de las políticas públicas de las naciones, ha sido un tema prioritario; sin embargo, considero que como la mayoría de las cosas, ha sido en respuesta a la presión de organismos internacionales de Derechos Humanos (al menos a México), que ha llevado a realizar ajustes legislativos y en política publica para “cumplir un requisito”.
En las últimas décadas, en América Latina, el tema de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados con la violencia y la delincuencia, ha adquirido creciente relevancia en el debate público, en las agendas de los gobiernos y en los foros y las conferencias internacionales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2009). Se dice que a partir de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes dentro de las políticas públicas de las naciones, ha sido un tema prioritario; sin embargo, considero que como la mayoría de las cosas, ha sido en respuesta a la presión de organismos internacionales de Derechos Humanos (al menos a México), que ha llevado a realizar ajustes legislativos y en política publica para “cumplir un requisito”.
 Con respecto a las estrategias que se implementan para la disminución de la violencia juvenil, se han realizado esfuerzos que son escasamente conocidos y dentro de ellos, pocos cuentan con un abordaje bien definido, que incluya, el registro adecuado de evidencias para definir cuáles son las estrategias que han logrado un impacto positivos en la prevención de la violencia que afecta a niños y adolescentes.
Con respecto a las estrategias que se implementan para la disminución de la violencia juvenil, se han realizado esfuerzos que son escasamente conocidos y dentro de ellos, pocos cuentan con un abordaje bien definido, que incluya, el registro adecuado de evidencias para definir cuáles son las estrategias que han logrado un impacto positivos en la prevención de la violencia que afecta a niños y adolescentes.
Enfatizan la importancia de realizar una correcta evaluación a los programas, colocando ejemplos de ello además de las evidencias que lo respaldan. Por último, plantea una serie de recomendaciones basadas en lo expuesto en el texto y en la evidencia de proyectos exitosos en el tema. Propone emprender cambios en el sistema educativo, en el fomento a la investigación, en la utilización de enfoques claros para abordar el problema, a los actores que participan en él, las diferentes estrategias desde las cuales se puede abordar el tema y trabajar en la creación de evidencias científicas de eficacia.
Las investigaciones sobre violencia en las escuelas ponen de manifiesto 4 elementos importantes: a) las manifestaciones de la violencia en las escuelas tienen relación con dinámicas profundas de la comunidad social a la que pertenecen, b) los episodios de violencia en las escuelas no deben considerarse como eventos aislados o accidentales, c) las diversas manifestaciones de violencia en el contexto educativo ocurren con mucha frecuencia y d) la relación entre agresores y victimas es habitualmente muy extensa en el tiempo y muy estrecha en el espacio.
La violencia estructural es aquella que subyace en las instituciones culturales, económicas y sociales. Se expresa en la discriminación de sectores de la sociedad por edad, género, nivel socioeconómico, etnias, etc y facilita la existencia del autoritarismo, el terror, los abusos físicos y sexuales, la orfandad, etc. Este tipo de violencia también está inmersa en muchos casos donde se da la violencia escolar y podría ser analizada para observar su influencia en el fenómeno.
 Un mismo factor puede considerar de riesgo o de protección en la medida que el adolescente haya desarrollado actitudes y destrezas de enfrentamiento. Así, habría que hacer la diferencia entre conductas de riesgo y conductas riesgosas. Las primeras comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o de la supervivencia de personas jóvenes, que incluso pueden buscar el peligro en sí mismas. Las segundas son propias de los jóvenes que asumen cuotas de riesgo por las conductas que realizan, son conscientes de ellas y se pueden ver como parte del proceso de toma de decisiones en las condiciones que les ofrece la sociedad.
Un mismo factor puede considerar de riesgo o de protección en la medida que el adolescente haya desarrollado actitudes y destrezas de enfrentamiento. Así, habría que hacer la diferencia entre conductas de riesgo y conductas riesgosas. Las primeras comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o de la supervivencia de personas jóvenes, que incluso pueden buscar el peligro en sí mismas. Las segundas son propias de los jóvenes que asumen cuotas de riesgo por las conductas que realizan, son conscientes de ellas y se pueden ver como parte del proceso de toma de decisiones en las condiciones que les ofrece la sociedad.
 En las últimas décadas, en América Latina, el tema de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados con la violencia y la delincuencia, ha adquirido creciente relevancia en el debate público, en las agendas de los gobiernos y en los foros y las conferencias internacionales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2009). Se dice que a partir de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes dentro de las políticas públicas de las naciones, ha sido un tema prioritario; sin embargo, considero que como la mayoría de las cosas, ha sido en respuesta a la presión de organismos internacionales de Derechos Humanos (al menos a México), que ha llevado a realizar ajustes legislativos y en política publica para “cumplir un requisito”.
En las últimas décadas, en América Latina, el tema de los niños, niñas y adolescentes que están involucrados con la violencia y la delincuencia, ha adquirido creciente relevancia en el debate público, en las agendas de los gobiernos y en los foros y las conferencias internacionales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2009). Se dice que a partir de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes dentro de las políticas públicas de las naciones, ha sido un tema prioritario; sin embargo, considero que como la mayoría de las cosas, ha sido en respuesta a la presión de organismos internacionales de Derechos Humanos (al menos a México), que ha llevado a realizar ajustes legislativos y en política publica para “cumplir un requisito”.
Por ejemplo, en México, los niños, niñas y adolescentes han visto mermado su desarrollo por múltiples factores. En nuestro país, la pobreza es uno de ellos, que si bien no es un factor determinante, si es uno relacionado con la delincuencia juvenil. La población infantil y adolescente , experimenta la pobreza en una proporción mayor que la población en general y que la población adulta. En el 2012, el 53.8 % de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza en México, es decir, 21.2 millones de menores de edad presentaban carencias en el ejercicio de al menos, uno de sus derechos sociales y vivían en hogares sin acceso a los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios requeridos por todos sus integrantes. A su vez, el 12.1 % de las niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de pobreza extrema ese año, lo que implica que 4.7 millones de ellos tenían carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales y formaban parte de hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias (CONEVAL y UNICEF, 2013).
 Con respecto a las estrategias que se implementan para la disminución de la violencia juvenil, se han realizado esfuerzos que son escasamente conocidos y dentro de ellos, pocos cuentan con un abordaje bien definido, que incluya, el registro adecuado de evidencias para definir cuáles son las estrategias que han logrado un impacto positivos en la prevención de la violencia que afecta a niños y adolescentes.
Con respecto a las estrategias que se implementan para la disminución de la violencia juvenil, se han realizado esfuerzos que son escasamente conocidos y dentro de ellos, pocos cuentan con un abordaje bien definido, que incluya, el registro adecuado de evidencias para definir cuáles son las estrategias que han logrado un impacto positivos en la prevención de la violencia que afecta a niños y adolescentes.
El texto que les comparto hoy, fue elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (2006) y aborda el tema de la violencia en la que participan niños, niñas y adolescentes, ya sea como víctimas o agresores, específicamente la que se desarrolla en el ámbito escolar. El documento brinda un recorrido desde la conceptualización de la adolescencia, el ámbito escolar y el objetivo de la prevención, el riesgo y la violencia.
Hace una semblanza sobre el panorama latinoamericano para avanzar en el conocimiento de enfoques y experiencias, con la finalidad de aportar insumos a la discusión y elaboración de programas de intervención desde los ámbitos escolares.
Esta información es útil desde el planteamiento de un marco conceptual y teórico amplio de la violencia en las escuelas y de los adolescentes como víctimas y participantes del fenómeno. Considera enmarcar la prevención desde su evolución histórica para que sean entendidas las acciones aplicadas antes y ahora, como una forma de visibilizar la problemática de la violencia en las escuelas. Enriquece el hecho de que plantea ejemplos de cómo ha sido abordado el problema en diferentes países, y como en ellos han adecuado sus estrategias de acuerdo a sus necesidades y su forma de entender la problemática.
Los puntos que considero más importantes del texto son los siguientes:
Las investigaciones sobre violencia en las escuelas ponen de manifiesto 4 elementos importantes: a) las manifestaciones de la violencia en las escuelas tienen relación con dinámicas profundas de la comunidad social a la que pertenecen, b) los episodios de violencia en las escuelas no deben considerarse como eventos aislados o accidentales, c) las diversas manifestaciones de violencia en el contexto educativo ocurren con mucha frecuencia y d) la relación entre agresores y victimas es habitualmente muy extensa en el tiempo y muy estrecha en el espacio.
La violencia estructural es aquella que subyace en las instituciones culturales, económicas y sociales. Se expresa en la discriminación de sectores de la sociedad por edad, género, nivel socioeconómico, etnias, etc y facilita la existencia del autoritarismo, el terror, los abusos físicos y sexuales, la orfandad, etc. Este tipo de violencia también está inmersa en muchos casos donde se da la violencia escolar y podría ser analizada para observar su influencia en el fenómeno.
 Un mismo factor puede considerar de riesgo o de protección en la medida que el adolescente haya desarrollado actitudes y destrezas de enfrentamiento. Así, habría que hacer la diferencia entre conductas de riesgo y conductas riesgosas. Las primeras comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o de la supervivencia de personas jóvenes, que incluso pueden buscar el peligro en sí mismas. Las segundas son propias de los jóvenes que asumen cuotas de riesgo por las conductas que realizan, son conscientes de ellas y se pueden ver como parte del proceso de toma de decisiones en las condiciones que les ofrece la sociedad.
Un mismo factor puede considerar de riesgo o de protección en la medida que el adolescente haya desarrollado actitudes y destrezas de enfrentamiento. Así, habría que hacer la diferencia entre conductas de riesgo y conductas riesgosas. Las primeras comprometen aspectos del desarrollo psicosocial o de la supervivencia de personas jóvenes, que incluso pueden buscar el peligro en sí mismas. Las segundas son propias de los jóvenes que asumen cuotas de riesgo por las conductas que realizan, son conscientes de ellas y se pueden ver como parte del proceso de toma de decisiones en las condiciones que les ofrece la sociedad.
También es importante considerar establecer puntos de partida y brindar información a quienes quieran investigar o intervenir en el tema, dejando evidencia de las estrategias que funcionan en el campo de la violencia en el ámbito escolar. Es necesario registrar y compartir las experiencias para no repetir los errores del pasado y acrecentar el conocimiento en el tema.
Referencias
Krauskopf, D. (2006). Estado de arte de los programas de prevención de la violencia en ámbitos escolares. Organización Panamericana de la Salud: Washington.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2009). Capítulo IV. Violencia juvenil y familiar en América Latina: agenda social y enfoques desde la inclusión. Panorama Social de América Latina. 171-207.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] y UNICEF, (2013). Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México, 2010. Reporte Ejecutivo.
sábado, 11 de julio de 2015
Por Unknown
¿Prevenir el consumo de alcohol previene la violencia?
Para la gente que está involucrada en la prevención de la violencia y la delincuencia el vínculo entre el alcohol y la violencia es bastante claro, generalmente lo damos por un hecho. Pero ¿Alguna vez nos hemos puesto a buscar información científicamente validada que confirme este vínculo? Si nunca lo han hecho, el día de hoy hablaré un poco sobre ello.
Ciertamente el vínculo entre el consumo (y abuso) del alcohol está relacionado con la violencia. De hecho, hace no mucho tiempo Sarah Roberts y sus colegas (2015) publicaron un jocoso artículo donde relacionaban ciertas marcas de bebidas alcohólicas con comportamientos violentos como peleas y lesiones. Mediante regresión logística, pudieron determinar cuáles marcas de bebidas alcohólicas hacían más propensos a sus consumidores de involucrarse en pelas físicas y lesiones. Se encontró por ejemplo, que marca Everclear 190 aumenta hasta 6.6 veces este riesgo, los Coñac Hennessy hasta 4.8 veces, Jack Daniels 3.7 veces, y Bacardi, Vodka Absolut en más de 2 veces. Incluso algunos investigadores creen que la relación entre el alcohol y la agresión es tan fuerte, que el mero hecho de pensar en el alcohol o estar expuesto a contenido relacionado a él puede aumentar la agresión. Ésta hipótesis fue abordada por Baptiste Subra y sus colaboradores (2010) en un par de estudios experimentales donde se concluyó que el mero hecho de pensar o estar expuesto a contenido relacionado con el alcohol efectivamente aumenta los pensamientos y actitudes pro-agresivas.
Y es que la relación entre el alcohol y la violencia va más allá de un simple problema a nivel individual, sino que su impacto a nivel social y comunitario también está bien establecido. Marie Crandall y su grupo de investigación (2015) encontró que existe una relación geográfica entre el alcohol y las peleas con armas de fuego en Chicago. Encontró que, que una gran presencia de establecimientos está altamente relacionada con los tiroteos, pero únicamente en barrios donde hay existencia situaciones adversas y vulnerabilidad, es decir, barrios pobres y marginados.
Si lo anterior pasa en Chicago, ¿Qué pasa en nuestra localidad donde hay zonas marcadamente marginadas? ¿Qué tanta prevalencia hay establecimientos que venden bebidas alcohólicas en esas zonas? Rápidamente, haciendo uso de las bases de datos del INEGI, hice un breve pero informativo análisis geográfico de los establecimientos que venden alcohol y el grado de marginación en la ciudad de Mérida. La primera variable la obtuve del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) buscando establecimientos que venden alcohol, cerveza y licores al menudeo. La segunda variable, mediante el Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE), donde en sus indicadores relativos provee el grado de marginación proporcionado por el CONAPO a nivel AGEB. Y tal como puede ver en la figura de abajo, pareciera que en aquellas zonas donde hay más marginación (más rojo indica mayor marginación) existe una mayor concentración de establecimientos que venden bebidas alcohólicas. Y de hecho, se puede apreciar grandes índices de marginación y de establecimientos que venden bebidas alcohólicas en la zona sur de la ciudad. Igualmente, el oriente, lo que muchas académicos locales han llamado “el nuevo sur”, también tiene ambas variables.
 |
| Mapa 1. Relación espacial entre los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y la marginación en Mérida. |
Entonces, si la relación entre el alcohol y la violencia está más que estudiada, y podemos observar que en nuestra localidad existen focos rojos donde interactúan la venta de bebidas alcohólicas y la marginación, ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué se ha hecho en otros lugares? ¿Cómo podemos prevenir la violencia a partir de prevenir el uso del alcohol? Nuevamente la ciencia tiene la respuesta: La Organización Mundial de la Salud publicó en 2012 un documento donde explora intervenciones basadas en evidencia científica para prevenir la violencia, donde uno de sus ejes es precisamente ello: prevenir el uso del alcohol para prevenir la violencia. En ello, se discuten algunas aproximaciones que han demostrado ser exitosas:
Regular la disponibilidad del alcohol. Donde se abordan medidas para controlar la venta de alcohol, tales como el horario o el número de establecimientos. Ejemplo de ello es el caso de Brasil, donde se observó que el 60% de los asesinatos y el 45% de las quejas presentadas por violencia contra las mujeres se producían entre las 23:00 y 6:00 hrs. Y muchos de estos problemas ocurrían en zonas con altas concentraciones de establecimientos que vendían alcohol. En respuesta a ello, se implementó una ley donde se prohibía la venta de alcohol después de las 23:00 hrs. El resultado, analizado mediante análisis de series de tiempo, concluyó que los homicidios disminuyeron en un 44%.
Aumento del precio del alcohol. Donde el aumento del precio del alcohol restringe su uso. Y es que el precio del alcohol es un gran determinante en su adquisición. Algunos centavos podrían incidir en disminuir notablemente algunos tipos de violencia. Ejemplo de ello, es que durante 1992 y 1997 en Australia se aplicó un impuesto a la venta de bebidas alcohólicas. Posterior a la supresión del impuesto, los accidentes de tránsito, agresiones, suicidios, ahogamientos y caídas aumentaron considerablemente. Los estudios encontraron que el impuesto, disminuía el consumo nocivo de alcohol (especialmente en hombres) en un 36.6%.
Intervenciones comunitarias para mejorar los ambientes en los que se consume alcohol. Dónde incorporan una serie de medidas para movilizar recursos de la comunidad, promover la venta responsable al por menor, mejorar el confort y diseño de los establecimientos en los que se consume alcohol y aplicar estrictamente la legislación relativa al alcohol. En un exitoso programa llevado a cabo en Suecia, tanto autoridades nacionales, municipales y dueños de establecimientos que vendían bebidas alcohólicas formaron parte de un programa donde se capacitó a sus empleados, se agudizaron las normas para otorgar licencias, y se fomentó una mejor política en dichos establecimientos. El resultado, los delitos violentos disminuyeron en un 29% durante la aplicación del programa, lo que supuso un ahorro de €39 por cada euro que se invirtió.
En síntesis, podemos observar que ya identificado el problema del consumo del alcohol y su relación con la violencia, podemos incidir en ésta última al prevenir el consumo y abuso del alcohol. Los programas exitosos sugieren que este enfoque debería ser considerado con muchísima más importancia de que se da en la actualidad en nuestro país. Los sistemas de otorgamiento de licencia para establecimientos que venden alcohol deben ser más rigurosos, y deben estar más regularizados para evitar disponer de zonas con altas concentraciones de estos comercios. Los programas de prevención de uso de sustancias en niños y jóvenes deben realizarse desde temprana edad, siguiendo modelos exitosos y bien fundamentados. Y finalmente, programas y acciones como aplicaciones y cuentas de twitter que adviertan de retenes contra el uso de alcohol deberían ser igualmente sancionados, pues las autoridades no buscan hacer un daño con estos programas, sino prevenirlos. Así que en general, tenemos una gran tarea pendiente para prevenir la violencia, pero gracias a la ciencia, cada vez tenemos más y mejor información sobre cómo abordarlo. Así que si usted se dedica a la invaluable profesión de prevenir la violencia, en crear programas de prevención, en educar a jóvenes o en hacer propuestas a algún político o diputado conocido, no dude en compartir la información que el día de hoy les compartí, pues no solo es una tarea pendiente, sino es una tarea que la ciencia nos dice que va a funcionar.
Referencias
Subra, B., Muller, D., Begue, L., Bushman, B., & Delmas, F. (2010). Automatic Effects of Alcohol and Aggressive Cues on Aggressive Thoughts and Behaviors Personality and Social Psychology Bulletin, 36 (8), 1052-1057 DOI: 10.1177/0146167210374725
Crandall, M., Kucybala, K., Behrens, J., Schwulst, S., & Esposito, T. (2015). Geographic association of liquor licenses and gunshot wounds in Chicago The American Journal of Surgery DOI: 10.1016/j.amjsurg.2014.09.043
Organización Mundial de la Salud. (2012). Prevención de la Violencia: La Evidencia. Texas: OMS.
sábado, 6 de junio de 2015
Por Julio Vega
¿Cómo evitar que mi hijo sea un delincuente?: La relación entre la crianza y la delincuencia
Quizás uno de los temores más grandes que pueda tener los padres es el hecho de que su hijo se vuelva un delincuente. Ciertamente ellos hacen todo lo posible para tener hijos respetuosos, productivos y valiosos para la sociedad. Y cada vez es más común adjudicarles la responsabilidad a los padres por los comportamientos antisociales de sus hijos, especialmente cuando más pequeños son. Incluso en algunas ciudades de los padres pueden recibir castigos o multas por los actos antisociales y vandálicos que realizan sus hijos (Dundes, 1994; Bessant y Hill, 1998).
Si bien, de forma popular creemos que el vínculo entre la crianza parental y la delincuencia juvenil es más que evidente, es necesario contar con evidencia científica que demuestre tal relación. Afortunadamente, Hoeve y sus colaboradores (2009) hicieron ésta tarea al analizar más de 200 estudios al respecto y resumir sus hallazgos en un interesante estudio meta-analítico que podemos encontrar forma gratuita en el Journal of Abnormal Child Psychology.
En su artículo, hablan sobre los estilos de crianza parental que propuso Baumrind (1971) y que seguramente ya conocen si han tomado alguna plática sobre crianza con prácticamente cualquier psicólogo. Baumrind nos habla de tres estilos de crianza: el permisivo (aquel padre o madre que deja que sus hijos hagan todo lo que quieran), el autoritario (aquellos padres que tienen exigencia y control cuasi-militar con sus hijos), y el democrático o autoritativo (aquel que concilia entre las exigencias que tiene como padre y las necesidades de sus hijos). Sin embargo, la crianza parental va más allá de esta simple tipología que alguna vez le platicaron y es una de las razones por las que me fascinó el artículo de Hoeve y sus colegas, ya que realiza un análisis más allá de las tipologías.
Una forma de analizar los estilos de crianza es haciendo una analogía, precisamente, con estos colores primarios. Veamos a estos estilos de crianza como los colores que se obtiene luego de combinar los colores básicos. En este sentido Hoeve y sus colegas encontraron dos “colores básicos” (dimensiones): el apoyo y el control. La combinación de las dos dimensiones básicas da como resultado las tipologías que creó Baumrind. Pero antes de explicar cómo se combinan explicaré como se conceptualizan están dimensiones.
El apoyo, que en algunos artículos encontrarán como calidez, sensibilidad, o aceptación, se refiere a las actitudes y comportamientos que tienen los padres al responder ante las necesidades de los hijos de forma cálida y afectiva. Esta dimensión es además unidimensional, es decir, va de cálido a frío, o de aceptación a rechazo. Es un continuo.
El control por otra parte, hace referencia a las exigencias o demandas de los padres hacía los hijos. No es unidimensional. Se puede clasificar según su orientación o por su forma de expresión. Según su orientación, puede ser un control orientado hacia las metas del hijo, siendo un padre que brinda información y estimula la respuesta de los hijos; o bien orientado hacia las metas de los padres, con una disciplina firme y restrictiva, aquella de que “aquí se hace lo que yo digo”. Según su forma de expresión puede ser un control conductual, donde se imponen reglas, se monitorea las actividades del hijo, se tiene una disciplina consistente; o bien un control psicológico, donde se usan el afecto y atención como formas de castigo para el hijo, como aquellos padres que ignoran a sus hijos o les “retiran” el afecto cuando están molestos con ellos. Es en este punto donde encontramos el vínculo entre la crianza y la delincuencia: las malas prácticas en el control conductual se ha relacionado efectivamente con problemas conductuales, y malas prácticas en el control psicológico con problemas emocionales.
 |
| Figura 1. Dimensiones de Crianza Parental (Elaboración propia). |
Entonces, tal como les mencionaba con anterioridad, la combinación de éstas dimensiones, da como resultado las tipologías propuestas por Bamrind: un control y apoyo alto da como resultado el estilo de crianza democrático (el estilo de crianza que todo padre quisiera y debería procurar). Un control alto pero poco apoyo da como resultado el autoritario. Un apoyo alto pero bajo control resulta en un estilo permisivo. Y finalmente un bajo control y apoyo da como resultado un estilo de crianza negligente (una cuarta tipología que no siempre se enseña o se toma en cuenta). Lo anterior explica bien por qué algunos padres no pueden ser clasificados fácilmente en alguna de las tipologías de Baumrind, ya que algunos padres podrían estar en un nivel medio en algunas de las dimensiones. Pero entonces llegamos a la siguiente pregunta: ¿Cómo manifestar o poner en práctica conductas donde se demuestre ese control o apoyo? El estudio Hoeve y colaboradores resulta útil en este análisis.
 |
| Tabla 1. Estilos de crianza resultantes de la combinación de las dimensiones de apoyo y control (Elaboración propia). |
Otro hallazgo interesante es la interacción de estas prácticas con el sexo de los padres y de los hijos, ya que son más significativos cuando la relación se da del padre al hijo, o de la madre a la hija. Si tomamos en cuenta que la delincuencia juvenil es más frecuente en hombres, este hallazgo revela la importancia de la participación del padre en la crianza y no solo de la madre.
 Estos resultados son sumamente valiosos tanto para la prevención como con la intervención en la delincuencia juvenil. Podemos utilizarlos al diseñar programas de prevención orientados a desarrollar habilidades adecuadas de crianza parental. Técnicamente estos proyectos estarían basados en enseñarle a los padres dos cosas: 1) la importancia de escuchar y responder ante las necesidades de los hijos: ser un apoyo cuando lo necesite, y saber que cuenta con los padres; y 2) monitorear a los hijos: supervisar qué hace, cómo le va en la escuela, con quién se lleva, a dónde va. Esto último, tanto activamente (preguntando y averiguando deliberadamente) como pasivamente (escuchando cuando el hijo platica de lo que hace, de sus amigos, a dónde va o fue, etc.). Y por supuesto, sin olvidar la importancia de involucrar no solo a las madres en el proceso, sino también a los padres.
Estos resultados son sumamente valiosos tanto para la prevención como con la intervención en la delincuencia juvenil. Podemos utilizarlos al diseñar programas de prevención orientados a desarrollar habilidades adecuadas de crianza parental. Técnicamente estos proyectos estarían basados en enseñarle a los padres dos cosas: 1) la importancia de escuchar y responder ante las necesidades de los hijos: ser un apoyo cuando lo necesite, y saber que cuenta con los padres; y 2) monitorear a los hijos: supervisar qué hace, cómo le va en la escuela, con quién se lleva, a dónde va. Esto último, tanto activamente (preguntando y averiguando deliberadamente) como pasivamente (escuchando cuando el hijo platica de lo que hace, de sus amigos, a dónde va o fue, etc.). Y por supuesto, sin olvidar la importancia de involucrar no solo a las madres en el proceso, sino también a los padres.En resumen, podemos concluir que sí existe una intrincada relación entre la crianza y la delincuencia juvenil, y que está relacionada con la calidez y apoyo que brindan los padres, pero también con el control y monitoreo que tienen de sus hijos. Enseñándole a los padres a reforzar estas dos dimensiones y realizando estás prácticas (de una forma más sistematizada por supuesto), seguramente incidirá en disminuir las probabilidades de que los hijos se vuelvan delincuentes. Y es que no cabe duda de la posibilidad de utilizar esta relación para diseñar pláticas y programas que ayuden a los padres a mejorar ciertas habilidades parentales, que eviten que los hijos realicen actos delictivos. Pero mientras esto sucede, ya sabe qué hacer: sea cálido con su hijo, escúchelo, cuando le pida ayuda bríndesela, si no puede explíquele porque no puede, para que no lo interprete como un “no quiero”; y sobre todo: vigílelo. Conozca a sus amigos, qué le gusta, qué hace después de clases, con quién y dónde está. Seguramente sus hijos le agradecerán haber realizado estas pequeñas prácticas, y mejor aún, seguro intentarán ser como usted cuando tengan que criar a sus propios hijos.
Referencias
Bessant, J., & Hil, R. (1998). Parenting on trial: state wards’ and governments’ accountability in australia Journal of Criminal Justice, 26 (2), 145-157 DOI: 10.1016/S0047-2352(97)00076-7
Dundes, L. (1994). Punishing parents to deter delinquency: A realistic remedy. American Journal of Police, 13 (4), 113-133
Hoeve, M., Dubas, J., Eichelsheim, V., van der Laan, P., Smeenk, W., & Gerris, J. (2009). The Relationship Between Parenting and Delinquency: A Meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology., 37 (6), 749-775 DOI: 10.1007/s10802-009-9310-8
sábado, 2 de mayo de 2015
Por Julio Vega